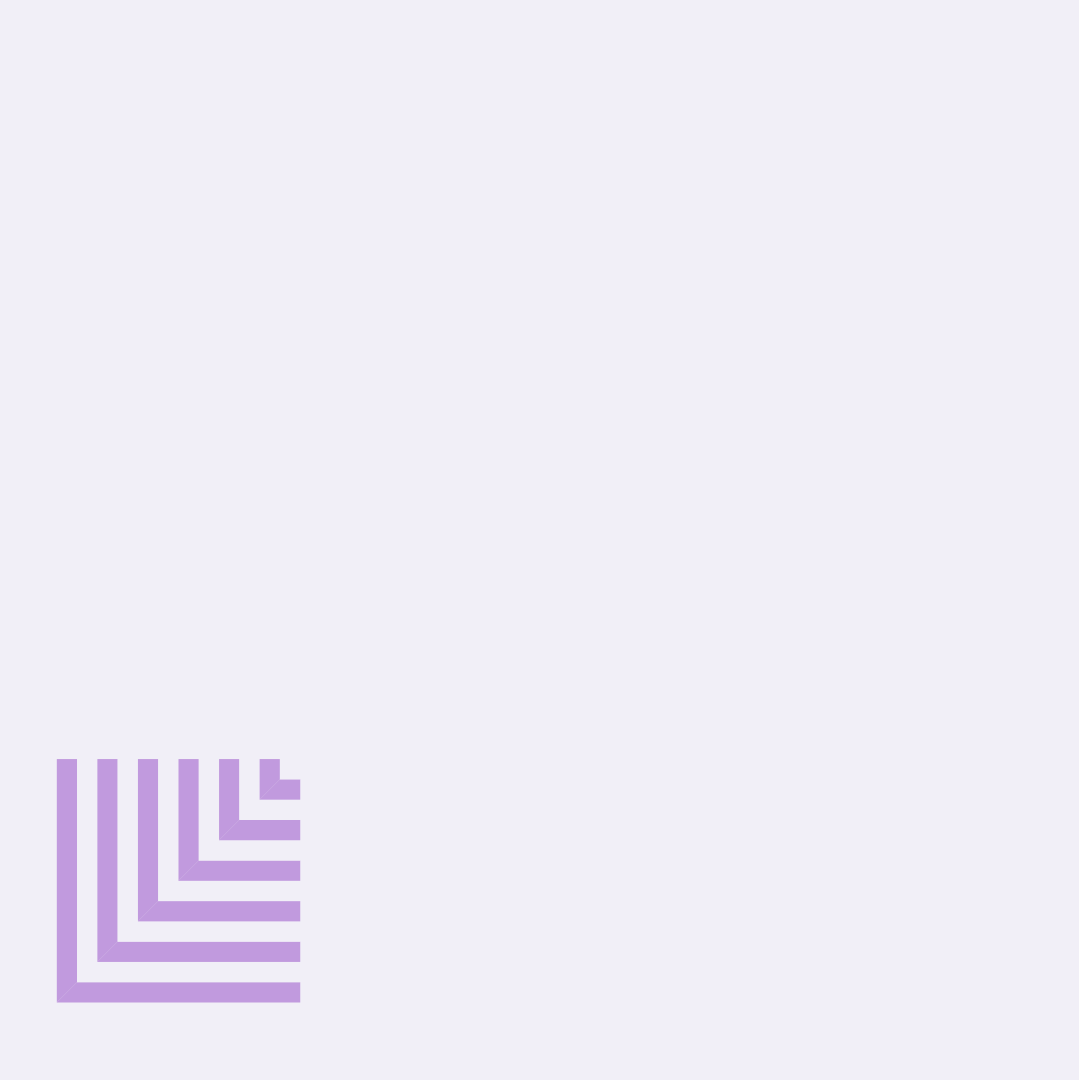AIMÉE JOARISTI, EL ÉXTASIS (ENTRE EL ESPEJO Y LA PLATA)
Andrés Isaac Santana
“El espejo se olvida del sonido y de la noche” (José Lezama Lima).
«De plata los delgados cuchillos, los finos tenedores; de plata los platos donde un árbol de plata labrada en la concavidad de sus platas recogía el juego de los asados; de plata los platos fruteros, de tres bandejas redondas, coronadas por una granada de plata; de plata los jarros de vino amartillados por las trabajadores de la plata; de plata los platos pescaderos con su pargo de plata hinchado sobre un entrelazamiento de algas; de plata los saleros, de plata los cascanueces, de plata los cubiletes, de plata las cucharillas con adornos de iniciales… Y todo esto se iba llevando quedadamente, acompasadamente, cuidando de que la plata no topara con la plata, hacia las sordas penumbras de cajas de madera, de huacales en espera, de cofres con fuertes cerrojos, bajo la vigilancia del Amo que, de bata, solo hacía sonar la plata, de cuando en cuando, al orinar magistralmente, con chorro certero, abundoso y percutiente, en una bacinilla de plata, cuyo fondo se ornaba de un malicioso ojo de plata, pronto cegado por una espuma que de tanto reflejar la plata acababa por parecer plateada… “Aquí lo que se queda”, decía el Amo. “Y acá lo que se va”. Alejo Carpentier, Concierto barroco.
La obra pictórica de la artista cubana Aimée Joaristi supone las más rabiosa actualización (concreta y abstracta a un tiempo) de una figura ya clásica: el éxtasis. Se trata, en su caso, de la manifestación enfática de un arrebato, de una pulsión que conquista el ojo y doblega su autonomía hasta el delirio de la sumisión y del goce. Tal explosión de color, en forma de vómito o de eyaculación poderosa, celebra el devenir de la materia pictórica en esa cadena de reacciones espontáneas y febriles que rebasan todo paradigma de la razón y del control. El gesto y su fugacidad cobran sentido y relieve en el contexto de una propuesta en la que la pasión, y no el recorte de las emociones, deviene en su más visible seña de identidad.
Son obras que, a diferencia de otros asalariados de la materia y de sus tribulaciones, no reparan en la economía instrumental del gesto, la mancha o el derrame. Vale manchar y hacerlo con ganas, vale liberar la pintura de su molde, de su recipiente angosto y tiránico, de su modelo estanco que tiende a la reproducción de esa realidad ajena al lienzo. La vida, en estas pinturas suyas, no se descubre vivida en esa realidad allende del marco, sino que se celebra en el centro mismo de su orgiástica maratón de vertidos y de plasmaciones. Mientras que otros ocupan el tiempo en esa matemática de la reproducción palmaria, tan legítima al cabo como cualquier otra variante del ejercicio, Aimée prefiere, en cambio, el despliegue de un universo que nace, sólo y en exclusiva, de las revoluciones de un yo interior agazapo a la pintura y desafiante frente a la superficie. Su pintura es el aullido de la bestia parda que no sigue el sonido del amo que domestica y reduce. La emancipación tiene lugar, se da allí donde el gesto no remite a la contención de un muro, sino a la subversión y a la osadía.
El repertorio mayor de sus obras parece decir algo así como “cerrado por fiesta”. Y creo, sin duda, que tal cosa resulta. Cuando uno observa con el detenimiento y sosiego necesarios estas disposiciones suyas, se entiende que la celebración se hace apoteósica, irreverente y muy viciosa. La bacanal de los sentidos se vuelve exponencial ante la quietud de otras formas de mirar un tanto más abstraídas. De pronto las superficies se acoplan y es como si se tensara un diálogo entre las constelaciones y el fondo del mar. Una suerte de raro palimpsesto donde se juntan capas y capas en una sumatoria similar al juego del travesti con el reducto de la cosmética. Algo de orgánico protagoniza las escenas. Eros y Tánatos, entonces, se revuelcan en ese encrucijada que es el lienzo en un enfrentamiento que solo puede recordar la persecución –un tanto díscola– del gladiador y la bestia. Es una pintura discursiva y cárnica al mismo tiempo. Es una pintura que grita, que amenaza, que habla y que pega. No escatima en manierismos y ni en alardes. Se goza así misma, en una especie de onanismo confesable ante el espejo de lo impúdico.
Desde siempre me han seducido los montajes que se tejen y se acoplan entre la vida y la obra de un artista. Esos que precisamente se producen cuando el sujeto rara vez puede disimular (o sí) su marcas, sus ademanes, sus instintos compulsivos; cuando le resulta imposible distanciarse desde la mascarada y entonces todo lo que es (y lo que no es) queda en evidencia, se hace público de alguna manera. En este caso esa aparición se produce por defecto, por sugerencia de lo velado y latente. Aimée es una mujer arquitecta, una interiorista de lujo y gusto declaradamente barroco. Es, qué duda cabe, una mujer que ha debido arbitrar su pensamiento y su sensibilidad en un mundo dominado por la autoridad masculina. Tal vez por ello, ante la rectitud de la arquitectura, ante su pragmatismo, es que su obra pictórica adquiere ese carácter licencioso y tránsfuga. Podría incluso especular, sin el temor al equívoco, que su hacer con la pintura alcanza una dimensión terapéutica. Puede que sea, quién sabe, el ensayo de un acto de reconciliación entre el ser y su lugar de satisfacción y de plenitud. Puede que sea, insisto, el pacto de la cordialidad entre la mujer que es y su destino..
Anárquica, ruidosa, enfática y a ratos con una dosis de prepotencia y agresividad alegres, su pintura se presenta ante uno sin en el menor pudor o culpabilidad. Su pintura, por la fuerza mayor de las conexiones y de las cópulas, no es sino un correlato maravilloso de ese mundo personal altisonante y estridente: un mundo rico en ambiciones, profesiones y oficios. Aimée es una mujer artista; su pintura, por tanto, es el escenario de actuación donde se cuece un ajiaco de múltiples procedencias e inspiraciones, de rebuscadas asociaciones entre espacio y soporte, entre superficie y trasfondo especular del hecho pictórico en sí. Sujeto y obra quedan conectados por esa cuerda de la insinuación, y también de la indiscreción, en la que ambas parcelas se revelan, a su vez, como un inequívoco sello de identidad.
La pintura de Aimée no se centra en la operatoria al uso en las prácticas extendidas de lo pictórico; la suya es casi una forma única, bastante singular, de entender el hecho pictórico como un acontecer borgiano de accidentes asociados a la acumulación y al exceso. Un tipo de accidente que, por otra parte, y negando la propia naturaleza del accidente en un rabioso acto de dialéctica dialógica, no se abandona al azar. Hay en ella mucho de arbitrariedad, de tensión y de caos, contenidos siempre, en el perímetro insinuante de un soporte que hace la suerte de sarcófago de la racionalidad, al mismo tiempo que ensaya en el canto los mejores boleros de la emoción y el desvarío. La pasión y la experiencia parecieran ser dos órdenes de actuación de su pintura, dos áreas en las que se orquesta el resultado último de una gestualidad enfática sujeta a la acumulación y a la sumatoria.
Aimée Joaristi articula auténticos palimpsestos transitivos, que equívocamente –por idiotez y anorexia especulativa de la peor– pudiéramos interpretar tan solo como ejercicios de adición y de yuxtaposición de manchas; cuando en verdad la envergadura de ese palimpsesto se abre al ámbito de lo psicológico y de lo existencial, en tanto actúan como superficies especulares que devuelven una realidad otra, en ocasiones alejada de esa mirada complaciente que todos buscan y en la que se estrangula la capacidad del arte para desmontar axiomas de la identidad y rebajar los egos primaverales.
Puede que la dimensión antropológica de su obra queda refrendada por el principio mismo de que el hecho pictórico se alimenta de la experiencia visceral y cotidiana. Y no así, como ocurre tan a menudo, de conceptos dispuestos de antemano al instante de la creación. Aimée no responde a las categorías ni a los paisajes epistemológicos de la doxa en aras de satisfacer su demanda y su rentabilidad. No ilustra, en su lugar, desmonta, tuerce, disloca, hurga en la parte de atrás de esas plataformas resarcidas por la rancia teoría estética o el discurso historicista convaleciente.
En cualquier caso tales lubricaciones de las ideas y de las teorías se presumen en el fondo último de su obra, pero sin que la misma sea subsidiaria de tales elucubraciones o se vea reducido su alance delirante y especulativo a la mimesis del panfleto y el ensayo de probeta, tan aséptico y empobrecedor..
¿Cuáles son entonces las vestimentas de Aimée Joaristi? ¿Cuáles serían sus recursos de enmascaramiento y de distorsión? No existen, me inclino a pensar que no existen. Resulta improcedente la búsqueda infame y malintencionada de éstos, su localización forzada en el diámetro de una personalidad mesurada y espontánea –a la vez– como lo es la suya. Su presencia es la de la autenticidad sin miramientos. Tal cual me indica ella misma “pinto porque no puedo dejar de pintar. Pinto porque me apasiona pintar. Pinto porque soy libre cuando ejerzo mi derecho a pintar”. Por tanto, toca pensar que su traje el de la honestidad palmaria, sin patrones amanerados ni maquetas que inducen un tipo de comportamiento en virtud de las buenas formas. Creo que a Aimée le interesa, y mucho, la captura de instantes de sensibilidad plena que la mecánica cansina del entendimiento retórico sujeto a la aprobación de los demás.
De ahí que su mirada sea de inclinación horizontal frente al verticalismo pobre de unos pocos que encuentran en el hombro el único ángulo desde el que proyectarse. Esa perspectiva inclusiva y abrazadora le permite el diálogo con todos y cada uno de los detalles. No se le escapa la pertinencia de un gesto que resulte rentable a la fiabilidad y convencimiento del discurso pictórico. Todo, en medio de esa aparente irracionalidad desbordada, parece estar bajo control, bajo un absoluto control. La anarquía se deja penetrar por el ímpetu silencioso de la matemática que se flexibiliza a propósito de no aniquilar a la emoción. Al final uno tiene la impresión de estar en un coliseo donde los gladiadores apuestan por la libertad con la misma entrega con la que el erotismo persigue su objeto díscolo.
No en balde la artista ha redactado su propio manifiesto. Una suerte de texto programático en el que afirma: “Me aproximo al arte con la mínima consciencia del Yo. Me excitan las variaciones que subyacen en el uso de la forma, la línea, el color, la textura y el espacio. Utilizo la inmediatez y las cualidades de improvisación de los elementos compositivos como quien emplea el día a su favor, sin buscar excusas ni pretextos. Mi trabajo propone una transgresión lúdica sobre la trama textual tradicional de la obra de arte, una voluntad no representativa de la supuesta realidad, sin sujeto ni dogma, desmantelando el sistema tradicional de composición, descubriendo la perspectiva dinámico-fractal de la realidad”.
De tal digresión, entre ensayística y vehemente, se deduce que la gratuidad no es un recurso (o defecto) de su pintura, si bien el exceso y la bulimia hacen de esta una auténtica puesta en escena, un carnaval al mejor estilo de la caravana travesti de cualquier espacio de signo periférico. El desenfado de Aimée para con la tradición y los conceptos, no es en modo alguno un pretexto de repliegue que busca esconder o disimular algún tipo de carencia. El desenfado suyo, ese que le hace personal a su modo en el orden personal, es –en el registro pictórico– una trampa sofisticada, un ardid retiniano, un juego de apariencias. Aimée, quién lo dudaría, ella misma lo afirma, es una disidente de los lugares comunes. Se maneja por los territorios de la norma y en los paradigmas del buen hacer con una soltura ensordecedora y camaleónica, como lo hiciera un personaje tránsfuga del cine negro. Su remolino y polivalencia saben de la temperanza equilibrada del buen oficio que permite la desarticulación posterior y el caos: no hay caída sin altura, como no es posible la cicatriz sin la herida, el odio sin el canto sordo que te recuerda el golpe traicionero y mezquino del enemigo. No hay mascarada ni posturas engañosas del aprendiz de pintor escondido detrás de una superficie abstracta que hunde en su profundidad referencial y de mal gusto, la incoherencia de un no saber hacer, o de un hacer cercano a la mediocre y lejos de la gracia nerviosa que toda pulsión garantiza.
Aimée es avezada en la pintura, la controla, la hace suya. La supedita y la expande en una performance de goce y de libertad. Se le ve venir, sí, pero no se le puede subestimar por ello, supondría un tremendo error, un desliz que no creo admita corrección posterior. Su pericia se trueca en agudeza especulativa y profundidad en la observación. Sabe que la realidad no es visible a la mirada, que se esconde tras la primera capa de lo visual, tras el perfil de una evidencia que se desdibuja ante la observación inquieta y penetrante de quien consigue de-construir los esquemas ortodoxos en los que se asienta una larga y profusa genealogía del acto de mirar y de aprehender la realidad, esa instancia que queda fuera y que se hace a ratos tan difícil de conquistar.
Creo que es ahí, en parte, donde reside el don y la gracia de su pintura. Esa pintura que solo conoce el éxtasis entre el espejo y la plata…
Aimée Joaristi, Galería Klaus Steinmetz Contemporary Art, San José, Costa Rica. Desde el 24 de noviembre de 2016.
Comisario: Andrés Isaac Santana.