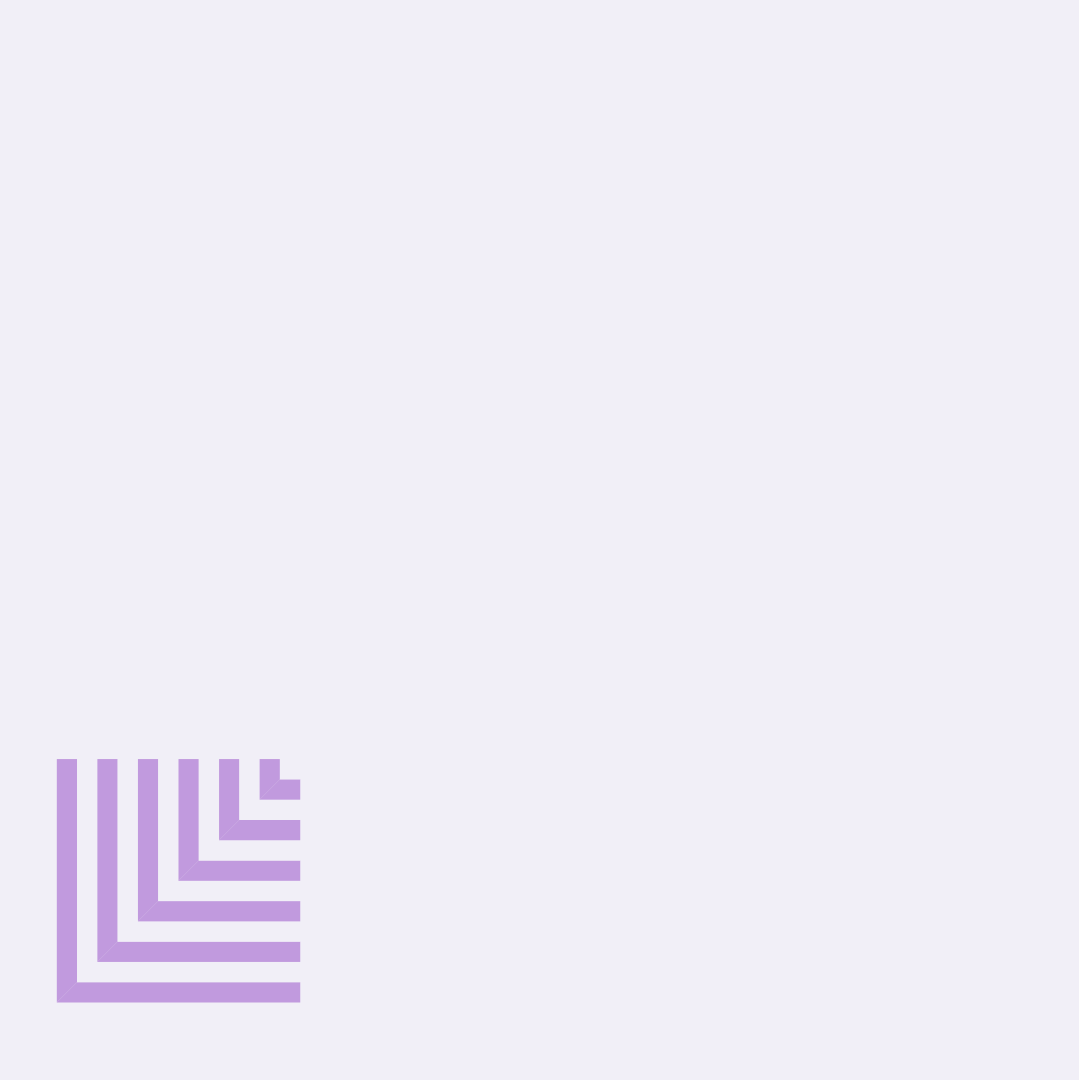LOS SUEÑOS DE DANTE
Menene Gras Balaguer
La palabra sueño siempre evoca una alternativa al pensamiento racional y la posibilidad de que algo haya tenido lugar o pueda ocurrir en un momento dado de nuestras vidas. Cabe advertir que en este caso el título no está destinado a encabezar una descripción o un análisis de “La Divina Comedia” (1321), porque no es el fin de este texto. Se trata más bien de un encuentro promovido por la artista Lucía Vallejo Garay (Bilbao, 1975) con esta obra universal en su ocupación del Museo Lázaro Galdiano de Madrid. Entendiendo que el museo es un lugar donde habitan y duermen muchas figuras representativas de la historia del arte desde que formaron parte de su colección, ella propone un relato que arranca del imaginario que suscita el Infierno de Dante aunque sin especificar el círculo en el que sufren condena las almas que ella reúne, atraída por la fantasía de las imágenes que la lectura de esta obra precipita en el lector. El infierno de Lucía Vallejo se representa en un único episodio donde trata de reconstruir un lugar intemporal en el que las almas envueltas en una sábana blanca, con forma de cabezas surgiendo del suelo como si quisieran salir de ese agujero de eterno sufrimiento sin lograrlo, reciben encima suyo la proyección de rostros de figuras que habitan en las pinturas que alberga el museo. Salvando las distancias, la intención de la artista es centrar su intervención físicamente en lo que puede considerarse también el centro del museo, reivindicando las correspondencias entre espacialidad y temporalidad, el lugar y el tiempo de las vidas que se representan a través de la pintura en los retratos de la colección, y, por último, organizar su propia producción para converger en este punto desde el que respectivamente se irradia el resto.
El infierno soñado por Dante es una montaña cónica con nueve círculos que se reproducen y escalonan desde la cima hasta las sombrías profundidades donde son destinadas las almas condenadas a quemarse eternamente debido a sus pecados. En forma de cono invertido hasta llegar al último círculo donde penan las de mayor condena, la entrada en el infierno se encuentra en la cumbre donde Dante se da cita con Virgilio, que será su guía. Las reiteradas alusiones de Lucía Vallejo a esta obra no implican que se trate de una presencia ineludible en su práctica artística ni que sea imprescindible analizar la relación entre esta obra, que si bien perteneciendo al Quattrocento acoge la mayor representación de la filosofía medieval. Ni tampoco se trata de valorar su conocimiento de esta primera parte de “La Divina Comedia”; para ella fueron suficientes algunas imágenes del infierno descrito por Dante para concebir este proyecto expositivo. La inmersión en este mundo tenebroso no obstante forma parte de nuestra cultura, y su herencia nos ha sido transmitida hasta hoy, como ya indicó Quevedo tres siglos más tarde cuando escribió “Los Sueños”, entre 1606 y 1623, aunque el libro no se publicó hasta 1627, donde el contenido satírico es un ejercicio crítico radical contra la sociedad de su época. Las múltiples conexiones de esta obra se acumulan con el paso del tiempo sin extinguirse, sea cual sea la perspectiva desde la que se originan. La capacidad subversiva de los sueños altera la percepción de la realidad dilatando sensiblemente el inventario de nuestras imágenes de lo desconocido, a la vez que aquellos nos permiten anticiparnos a lo que está por suceder a través del pasado o de los recuerdos encubiertos de la vigilia.
El temor a la muerte para la artista es quizá uno de los aspectos que contribuye más especialmente a la creación, como la única manera de escapar a la finitud y a la desaparición de todo lo que tiene vida. La melancolía de las miradas de algunos retratos del museo, a los que a veces se pueden poner lágrimas cuando sentimos que nos miran, inspiran la mayoría de sus intervenciones, aunque sea a través de un accesorio como el manto con el que algunas figuras cubren una parte de sus cuerpos, y que ella replica o con los que da forma a cuerpos vacíos que han sido ya pasto de la muerte. El relato impone una construcción simbólica que debe hacer uso de los instrumentos a su alcance para articular la experiencia estética que se desprende de los sucesivos episodios relacionados entre sí por la artista, pese a su autonomía. La muerte es la nada del ser que no vemos ni percibimos a través de ninguno de los sentidos; y también es el lugar donde el tiempo se detiene y la vida abandona a todos los seres de la naturaleza. En la exposición que hizo en la Fragua de Tabacalera (Memento Mori, Madrid, mayo-junio 2017), la artista introdujo once momias levitando despojadas de sus sudarios dorados, por haberse desprendido del principio que las mantenía en vida. La presencia de la muerte en su producción es casi física y se manifiesta a través del miedo al que quiere enfrentarse o de su rechazo, como si se tratara de un duelo con esta figura del lenguaje que es imposible representar materialmente.
La incertidumbre del más allá consume nuestra imaginación y como si se propusiera desafiar el destino trágico de todo lo que existe, ella recupera esta vez los ropajes de las almas que vagan sin sus cuerpos dándoles forma y evocando así la vida que les perteneció durante un tiempo. Esto sucede antes de que aquellas den vida a los árboles, a los animales y vuelvan a ser hombres o mujeres indistintamente, en la transmigración que ellas emprenden de cuerpo en cuerpo, sin que sepamos ni de dónde venimos ni a dónde vamos. En el mar de la muerte, las almas vagan de un lugar a otro antes de ir al infierno, al purgatorio o al paraíso, buscando el sitio donde quedarse por un tiempo. La finitud de la vida y la ignorancia con respecto al más allá son determinantes, cuando se trata de pensar la obra de esta artista y valorar la experiencia estética correspondiente.
Mezcla de sueño y visiones escatológicas, el trabajo que se nos muestra es el resultado de un diálogo sin palabras a través de un viaje que se nos propone por las salas del museo. El proyecto que ha concebido Lucía Vallejo para el Museo Lázaro Galdiano consiste antes que nada en una intervención inclusiva que se adapta al lugar donde se hace sin contemplar ninguna excepción. Para conseguirlo, ha debido de hacer varias veces diferentes recorridos por las salas del museo, con la intención de apropiarse circunstancialmente de estos espacios tan significados. Las imágenes de la colección del museo son portadoras de una información y de una herencia que no nos dejan insensibles. En las sucesivas visitas que ha realizado en el transcurso del tiempo preparando su proyecto de exposición, Lucía Vallejo ha ido recogiendo impresiones y tomando nota hasta encontrar la manera de ocupar el museo. Su actuación no ha consistido tanto en vaciar el museo para recuperar la espacialidad del lugar y así determinar lo que ella quería hacer como imaginar una conversación con las figuras que ha escogido para realizar su propuesta. Antes de hacer ninguna intervención, ella vio lo que quería hacer y no dudó en ponerlo en práctica, pensando en el itinerario que trazaría a continuación para construir el relato de la exposición.
Su idea de la pintura y lo que ella puede aportar no carece de referentes, centrándose en su deconstrucción sin renunciar nunca al lienzo ni a los tintes y colores, considerando que la pintura y la no pintura son inseparables, porque su negación forma parte de ella misma en un todo unido que visualmente descarta lo que podemos entender por perfección y armonía. En las formas que se obtienen mediante el proceso de deconstrucción se produce a su vez una construcción de lo imperfecto y del caos original. Angela de la Cruz es un modelo inevitable en el que ella descubrió lo que quería hacer, extrayendo el soporte o bastidor y haciendo adoptar al lienzo formas escultóricas que parecen casuales y abandonadas. Aunque su acción consiste más bien en actuar introduciendo nuevos elementos de sorpresa y pese a este referente del que no puede desvincularse aquí plantea un juego lingüístico nuevo. Ella no procede únicamente a una deconstrucción de la pintura convirtiéndola en forma escultórica tridimensional. En el presente proyecto expositivo, hace una operación lingüística más compleja al explorar la naturaleza del arte y de las categorías artísticas que aplican en diferentes épocas tratando de comunicar cuál es el sistema que le permite organizar en lenguaje las emociones que experimenta en contacto con obras en las que se concentra una experiencia subliminal innombrable.
Desde un principio, Lucía buscaba alternativas a la pintura convencional, ir más lejos y plantear un relato que pudiera identificar su comprensión del hecho arte, tanto sus dudas como lo que quería hacer, dejándose guiar instintivamente por una especie de quinto sentido que le permite ver, interpretar y saber lo que quiere hacer con una inmediatez característica de una trayectoria todavía a prueba que seguirá desarrollándose probablemente en esta dirección. Esta actuación en el museo ha sido una oportunidad para ella, en la medida en que ha tenido la posibilidad de organizar un relato que empieza en la obra que habita el museo y aquella interpretación que ella postula recuperando el concepto de obra abierta (U. Eco, 1962), a partir del cual consigue plantear una especie de metalenguaje, como práctica artística. El presente del arte no se puede abordar si no es a partir de un sistema que pone en relación la obra y su tiempo, la obra y otras producciones de la misma época y de otras épocas, sus autores, la sociedad de la que forman parte y los que escriben sobre ellos.
Las correspondencias que comunican las obras entre sí no se plantean sin ambigüedad, por tratarse de una colección que reúne obras de diferentes autores y etapas, abarcando prácticamente todos los géneros. Pero aquellas se traen sobre todo a colación aquí debido a la red de relaciones que se activan con las intervenciones de Lucía Vallejo. En este caso, la artista aborda cada una de las pinturas del museo previamente seleccionadas, con la intención de extraer uno de los elementos más comunes, como los mantos ya citados y convertirlos en un objeto real que se puede tocar. Esta operación consiste en explorar las opciones a las que se presta una determinada figura y aquello que se puede escoger como lo más característico de su personaje, actuando como si se tratara de sustraer un elemento o accesorio asociados a este y re-contextualizar así desde el exterior la misma figura y la escena representadas.
Entre las alusiones que la artista hace a sus referentes, aparece también la mención a Gustave Doré (1832-1883) y el mundo que este gran ilustrador escenifica en “La Divina Comedia”, por sus representaciones de las sucesivas escenas narradas por Dante completando las descripciones de lugares y personajes que habitan en esta obra universal. Puedo entender la seducción que ejercen sobre ella imágenes tan gráficas como las que completan este relato y que en cierto modo quedan asociadas a esta obra como si fueran parte integrante de la misma. Su fuerza expresiva se comunica de tal manera al lector que a ella le gustaría poder transmitir a su vez algo de lo mismo en la instalación de la primera planta a la que ella da el nombre de Infierno, recordando a las tristes almas “desnudas” y “llorando a mares” que Caronte, “con ojos de círculos de fuego” en el Canto III de “La Divina Comedia” transporta en su barca a la otra orilla del Aqueronte, “a las tinieblas eternas”, y arroja al infierno, al igual que “el otoño arrastra las hojas / una tras otra, hasta que la rama / devuelve a la tierra todos sus despojos”. Lucía Vallejo recoge y conserva imágenes de “esas secretas cosas” y de “aquellas palabras oscuras” de “La Divina Comedia”, que convierte en ideas con las que construye una narrativa que se centra en la instalación donde se representan las almas perversas de aquellos que han muerto y han sido condenados al infierno. Son las almas atormentadas que esperan a Caronte o que ya han llegado al infierno y saben que su dolor será eterno.
La muerte es la apoteosis de la temporalidad y la finitud de todo lo que existe: Lucía Vallejo mostraba ya su inquietud y preocupación por esta circularidad del tiempo, que une la vida y la muerte en la exposición “Memento Mori” que hizo en la Fragua de Tabacalera (Madrid, 2018), con las once momias de mujeres anónimas levitando entre el cielo y la tierra, interrogándose acerca del misterio de la muerte de todos los seres del universo. Este misterio y el destino de las almas de este mundo es quizá uno de los temas más recurrentes en su obra como se plantea de nuevo en este proyecto expositivo a través de las quince intervenciones que hace en la planta baja, primera y segunda plantas del museo.
Las cuatro “Mujeres en silencio” de la primera planta cubiertas como almas en pena cuyo rostro es imposible distinguir recuerdan a aquellas momias levitando que forman parte de este mundo onírico de la artista, donde la figura lingüística del “fantasma” responde a la imagen de las almas errantes que vagan por un mundo invisible y a la melancolía que está en el origen de la experiencia estética que propicia la producción simbólica que es característica de ciertas prácticas artísticas como sucede en este caso. El presente proyecto expositivo en el Museo Lázaro Galdiano contempla un itinerario que se propone al visitante para ir al encuentro de las actuaciones que propone la artista en tres plantas del museo, empezando por “el fantasma que todos llevamos dentro”, un lienzo negro suspendido en el aire, vaciado del cuerpo que era su portador; el sudario dorado en el suelo ante el cuadro de “San Lázaro con sus hermanas” (siglo XVI), del pintor anónimo hispano flamenco Maestro de Perea, un lienzo sin muro sobre el suelo, con las arrugas del tiempo, y este otro lienzo que se convierte en un volumen abstracto hecho de pliegues irregulares representando la Crucifixión.
El recorrido se inicia con estas imágenes antes de subir a la primera planta donde en las estancias que rodean la instalación central ya mencionada –“Infierno”– se sitúan las “cuatro mujeres en silencio”, cuyos cuerpos han sido vaciados y sólo conservan las túnicas que los cubrían, y la “Women’s Cage”, una estructura con forma de cubo en la que supuestamente se encuentran encerradas las almas de muchas mujeres. En la misma planta, “Manto de la virgen” muestra cómo realiza la citada extracción de un accesorio asociado a la figura representada, que se repite en la mayoría de pinturas, como el manto con el que aquellas se cubren parte del cuerpo y casi siempre encima de la indumentaria que llevan por un igual hombres o mujeres. Mantos azules, rojos, amarillos o verdes cuelgan de las paredes –“Manto de El Salvador” (“El Salvador adolescente” de un discípulo del círculo milanés de Leonardo da Vinci, de finales del siglo XV) y “Manto de San Agustín” (a partir de Claude Vignon (1593-1670)– o se depositan sobre un pedestal como sucede junto al cuadro “Meditaciones de San Juan Bautista” de El Bosco (1495), en la segunda planta. El movimiento inherente a los giros y pliegos de los lienzos respectivos convierte los mantos pintados en esculturas que remiten de nuevo a las figuras de las que proceden. Parecen variaciones sonoras que vibran por sí solas y cuya abstracción se materializa en formas con movimiento propio, cuya autonomía resulta sorprendente. Estos mantos o la gran flor de color rojo cuyo modelo es una naturaleza muerta clásica de la pintura barroca constituyen la clave de este proyecto en el que la artista viene trabajando desde hace tiempo con sus ensayos y pruebas para la deconstrucción de la pintura, con el fin de devolverle su vigencia.
Para mí, los respectivos mantos que la artista transforma en objetos escultóricos, conservando la libertad del lienzo como si dibujara en el vacío, constituyen el gran acierto del nuevo proyecto de Lucía Vallejo, por cuanto éstos son esencialmente una representación de lo que se denomina “acto barroco”. Su aislamiento al separar este accesorio de su portador contribuye así a fabricar la alegoría de la soledad de las almas errantes antes de nacer y cada vez que mueren. Lucía Vallejo se remonta hasta el Barroco, adoptando la clave de una estética que entiende el mundo en movimiento permanente: el universo barroco se define por su falta de unidad y porque nada es igual nunca. Todo se mueve, de manera que lo múltiple se multiplica y multiplica siempre, y de ahí que la tensión entre lo que aparece y lo que desaparece esté tan presente en la pintura y en la literatura barrocas. Pero, el gran descubrimiento de esta tensión se representa en lo que Gilles Deleuze denomina el pliegue fascinado por la filosofía leibniziana: según él, el pliegue siempre ha existido en el arte, pero lo que caracteriza al Barroco es llevar el pliegue al infinito, y si la filosofía de Leibniz es la expresión del barroco por excelencia esto se debe al hecho de que en su pensamiento todo se pliega, despliega y se repliega.
Lucía Vallejo coge el lienzo y antes de pintarlo lo pliega y despliega y vuelve a plegar hasta conseguir lo que se propone abriendo y cerrando laberintos en los que la mirada se pierde sin encontrar la salida. Plegar se convierte en la primera experiencia de una manera de entender la pintura para ella cuando se trata de representar el tiempo y la temporalidad de la existencia. La acción imita el movimiento del tiempo, de igual modo que el pliegue acumula la semántica del sentido del tiempo sin principio ni final. La representación del infinito se da opcionalmente en el pliegue que ella trata de concebir a partir de la existencia previa de un elemento relacionado con el ropaje de las figuras que ha seleccionado de la colección del museo, conservando la coincidencia entre el tejido del que aquel está hecho y la idea de que en todo pliegue se sobreentiende la existencia de un tejido que se dobla y esto se hace posible gracias a los hilos que se conectan entre sí creando paisajes abstractos con formas esenciales, como si se tratara de volúmenes sonoros que no necesitan las palabras para comunicar aquello que desean transmitir. Es lo que sucede con la mayoría de estas formas casi aéreas, con movimiento propio, como se representa en los respectivos mantos y en el conjunto de puños y cuello flotando en el aire, que ella usurpa del retrato de Felipe III joven (1576-1600) de Juan Pantoja de la Cruz (1553-1608), una de las adquisiciones más representativas de la colección de Lázaro Galdiano, al que se recuerda en el ingreso del museo como un fantasma sin cuerpo envuelto con un lienzo negro, que la artista dobla hasta dar forma al vacío.
Lucía Vallejo Garay, Eternidad. ¿Imágenes para siempre?, Museo Lázaro Galdiano, Madrid. Del 22 de junio al 26 de septiembre de 2019.
Comisaria: María de Fátima Lambert.
.