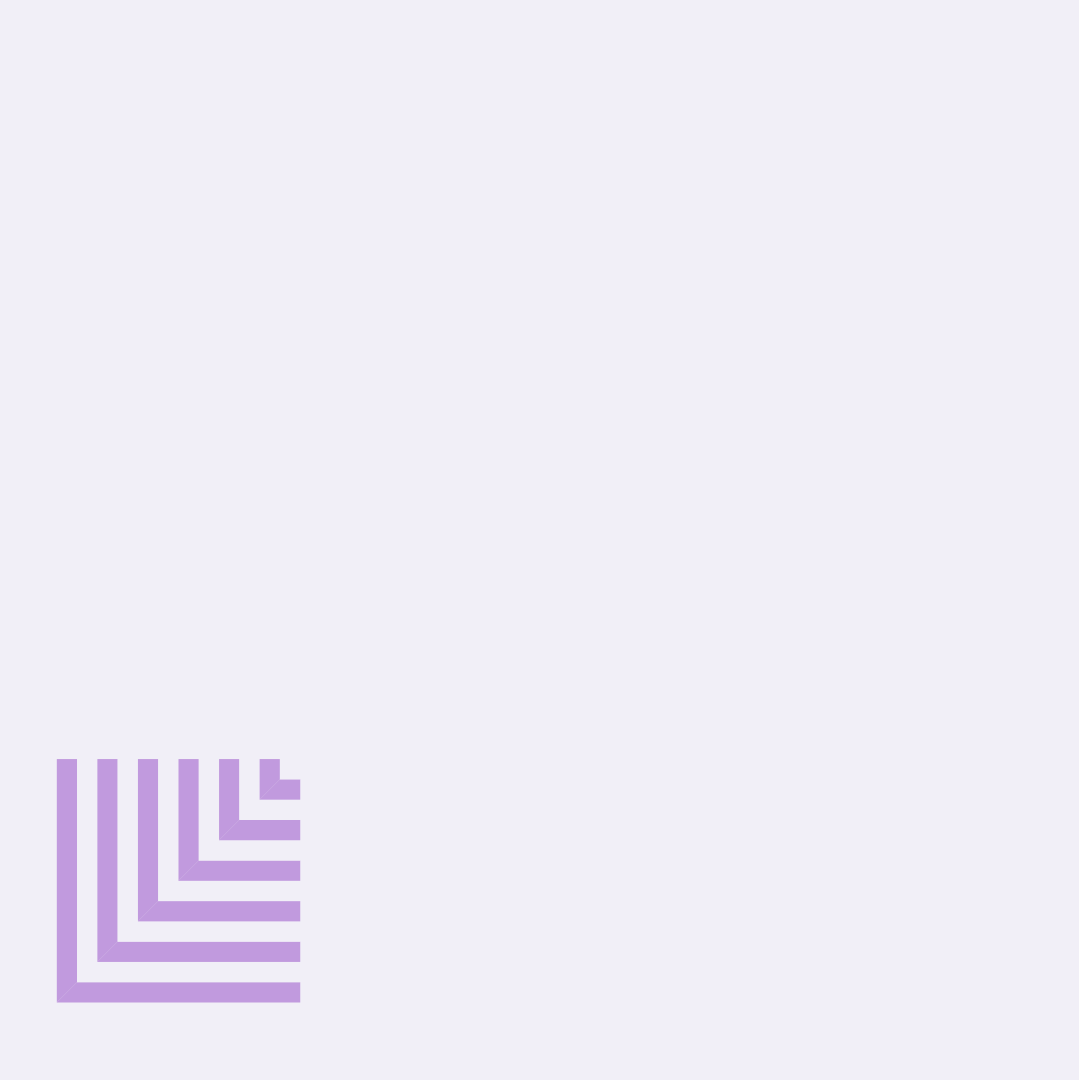ELISA TORREIRA, ZONA PROTEGIDA
Inés Marful, artista y escritora / Doctora en Filología Hispánica y Filosofía
Una exposición de Elisa Torreira (Avilés, 1961) ocupará hasta el 8 de diciembre la primera planta del Museo Antón, en la localidad asturiana de Candás. Premiado con la Beca Antón en su edición 2019, el proyecto de esta artista multidisciplinar (poeta, fotógrafa, escultora) se plantea como una “zona protegida” que se abre a la fruición etoestética como un auténtico cofre de resonancias. La primera de ellas, no del todo ajena a la obra, nos permite reseñar que en las distintas convocatorias de la beca los ganadores han sido artistas masculinos en una proporción de doble a mitad, proporción que se ve incrementada, y subsumida con creces en el sexismo endémico del canon, en un parque escultórico plagado de “varonía”.
La obra de Torreira nos invita a pensar esta circunstancia apoyándose en un multidispositivo plástico-sonoro donde las mujeres son el eje visual y el punto de implosión de una obra preñada de irradiaciones. Si la polisemia es inherente al arte, la “cadena flotante de significados” que genera esta “zona protegida” produce una “inquietud” hermenéutica (para mencionar a Barthes) que pone en fuga nuestro imaginario.
La exposición se emplaza en tres salas que se dejan atravesar por la penumbra de la tarde. Las tres responden a una tríada de lemas -Silencio, Ruido, Soledad- en torno al que la artista ha organizado un turbador atelier: un conjunto de vestidos vacíos que, en palabras de la autora, nos proponen “una reflexión sobre la fragilidad”. Lejos de dejarnos llevar por la falacia intencional, que tantos dislates ha provocado en el ejercicio crítico, nos acercamos a esa triple zona protegida con la mirada expectante de quien sabe que todo aquel, toda aquella, que visita una exposición lo hace para ir al encuentro con su propio bagaje, un background de miradas y de experiencias que arrojará como balance una visión y que le permitirá entrar en ese perpetuo dia-logismo de cuyas voces emana, como un caudal irreductible, la dimensión significativa del Arte.
Silencio
Nuestra primera pregunta tiene que ver con la admonición que parece pesar sobre nosotros cuando entramos en la sala. Silencio. Es preciso, por tanto, guardar silencio ante esos siete vestidos de papel blanco que parecen ofrecerse a la contemplación desde un estado de inocencia prístina, incluso preedénica, que no debemos mancillar con nuestras palabras. No, al menos, en voz alta. Como si la mera presencia de la voz perturbara la paz de esas niñas que no desean ser marcadas con ninguna inscripción lingüística. Inmóviles, descansando en un perfil ausente bajo el tímido asedio de la luz entrante, se diría que no solo quieren hurtarse a la palabra del Otro, sino también al asedio del mundo exterior, como si el tímido sol que atraviesa las ventanas perturbara, de algún modo, su radical pureza. Blancas, impolutas, silenciosas, frágiles, casi espectrales, se diría que, si estas siete metonimias indumentarias de otras tantas niñas virginales reclamaran protección, la han encontrado en el hortus conclusus de una infancia que reclama su derecho a permanecer indemne. En una primera aproximación visual, propondríamos que no sólo les molesta el ruido sino también la claridad, y que la pose que adoptan, de un solipsismo poético indudable, no es sino una forma de amonestación del estilo ne sutor ultra uterum, o, en traducción espontánea para el contexto, no metáis vuestras narices en este “útero”. Como ecuación simbólica clásica, el binomio útero/casa indica una trasposición habitual para la que útero y casa son, como dice Gaston Bachelard citando a Rilke, un espacio íntimo que nos envuelve en su abrazo. Un espacio silencioso y, a fortiori, deseablemente inviolable1.
Y, sin embargo, las “niñas” de Torreira, despojadas de carne, desventradas, corticales, vacías, no parecen nada cómodas. Incluso, yendo un poco más allá, podrían evocar lo unheimlich freudiano, la representación de un ámbito de intimidad protegida que, por la razón que sea, ha devenido siniestro. ¿Temen, acaso, el pene-trante voyeurismo de una mirada que las desnude? Y, de ser así, ¿por qué se exponen? ¿Han aceptado de antemano que el espectador des-cubra que, bajo el vestido, no hay otra cosa que la resonancia lorquiana de un nocturno del hueco? ¿Se trata de una remisión cifrada a los genéricos “hombres huecos” de T. S. Eliot? Ni el título de la instalación ni su resolución plástica, de un minimalismo exquisito rayano en la ascesis, invitan, por lo tanto, al facilismo de una interpretación ni remotamente monosémica o directa. Nuestra primera impresión es que, desde la propia resolución formal hasta los interrogantes a que nos está sometiendo, la obra promete.
“El mundo llama del otro lado de la puerta”, dice Pierre Albert-Birot en el prefacio a la Poética del espacio. Fuera del museo, la vida transcurre con la relativa naturalidad que la pandemia le confiere. Dentro, sin embargo, una magnífica diagonal nos empuja a otra estancia. Poseídas de la presunción de que estamos en presencia de un discurso artístico unitario, condición que ya Aristóteles reclamaba del poiein de todo artista, transitamos hacia ella con objeto de ver de qué forma dialogan ambas “zonas”.
.

Ruido
Nos dejamos llevar por la paradoja. Aquí podemos hacer ruido. O asistimos a una variante “ruidosa” de la obra anterior. Dos vestidos barrocamente estampados, confeccionados con papel de pared, nos remiten a esa cita de Feuerbach con la que Guy Debord inicia su ensayo sobre La sociedad del espectáculo: “Y sin duda nuestro tiempo prefiere la imagen a la cosa, la copia al original, la representación a la realidad, la apariencia al ser.” Diríamos, pues, que ha habido un salto desde el silencio original de la primera zona. Un salto lo bastante importante como para que las niñas, antes cobijadas en su candor primigenio, se vean revestidas ahora de una corteza barroca, declaradamente ornamental y, en el más clásico de los sentidos, típicamente femenina. Imposible no pensar que Elisa Torreira ha revestido la piel original (grado cero de la lámina en blanco) sometiéndola a los excesos de una feminidad que la razón patriarcal ha condenado a ser vestido hueco, cáscara y no nuez, materia y no espíritu, afeite externo y no presencia intelectual, exterioridad banal y no interioridad que piensa y que se piensa. Dilemas categoriales que han acompañado desde siempre a las mujeres en cuanto capital simbólico de un varón que las ha confinado al espacio doméstico y a la esterotipia de una belleza de consumo, hecha ad hoc para el disfrute masculino.
Celia Amorós o Pierre Bourdieu, por citar algunos nombres de entre la miríada de discursos que se han ido sucediendo en este sentido, subrayan el poder modelizador de un pensamiento hegemónico que ha atribuido a las mujeres un carácter meramente objetual, aquiescente y pasivo.
¿Es ese el ruido al que la artista se refiere? De ser así, estaríamos ante la representación plástica del cuerpo de las mujeres como un constructo que, ora las recluye en un lugar de incómoda inocencia, por no decir estulticia, ora las eleva al incómodo estatuto de objetos de deseo, y todo ello en una perversa maniobra que ha conseguido sedimentar el constructo hasta convertirlo en una suerte de ordo naturalis, y siendo, además, que, puesto que nada hay de precultural en la cultura, basta con tener dos dedos de frente para tirar de la espoleta que dinamita el mecanismo. Punto este en el que estaríamos dispuestas a interpretar que esta intensa trilogía de Elisa Torreira cabalga sobre el tigre de ese dualismo patriarcal que ha situado a las mujeres entre la edad de la inocencia y el “silencio” y la edad de una presencia sexual que no es sino impostura, provocación, cacareo, banalidad y “ruido”. De ser así, la tercera sala tendría que depararnos un lugar del que nada sabemos todavía.
.

Soledad
Pensar una exposición es una tarea en gerundio que exige de nosotras una constante colaboración crítica. ¿Qué decir, por lo tanto, de ese vestido de metacrilato, transparente, que tenemos ante la vista? Hemos pasado de un cuerpo/papel en blanco, que parece resistirse a ser inscripto por el grafo de la cultura, a un cuerpo definitivamente inscrito en las narrativas del poder. Un cuerpo disponible, atractivo, sumiso. Pero ambos no son más que las coberturas de un inmenso vacío.
El último vestido parece haber superado el silencio, pero también el ruido. Por fin, la mujer, singular, rotundamente presente en su icónica transparencia, ha decidido ser dueña del discurso. Ha conquistado su derecho al poder y a la palabra. Y ese derecho, todas las mujeres lo sabemos, implica una buena dosis de soledad reflexiva, soledad que descostre los sedimentos de una feminidad narrada para afrontar la aventura de partir en busca de su propia yoidad, con lo que de desafío y de incertidumbre comporte una aventura que no es otra que la necesaria aventura del feminismo.
En voz de la artista, escuchamos un breve poema:
“Y a quién le importa tu duda
tu lluvia bajo la mesa
tu tiempo herido…”.
Desafiante, erguida, como una Victoria que abriese camino al mar sobre la proa de su navío, la última mujer de Elisa Torreira es, al menos para nosotras, para todas aquellas mujeres que hoy me habitan, un emblema de libertad. El traje, que hizo a la monja y a la puta, se ha desvanecido. Es, ya, un mero soporte donde sostener la apretada agenda del futuro. Un futuro sin silencio. Un futuro sin el ruido ensordecedor de un canon que tantaliza nuestra ipseidad y la convoca a la ceremonia de un inmenso y común exorcismo. Por detrás, las heridas del tiempo. Y Elisa Torreira como portavoz clarividente, rotunda, plásticamente deslumbrante, de una trayectoria que no es otra que la nuestra. La de todas las mujeres. Nuestro tiempo herido.
Elisa Torreira, Zona protegida, Centro de Escultura de Candás Museo Antón, Candás, Asturias. Hasta el 8 de diciembre de 2020.