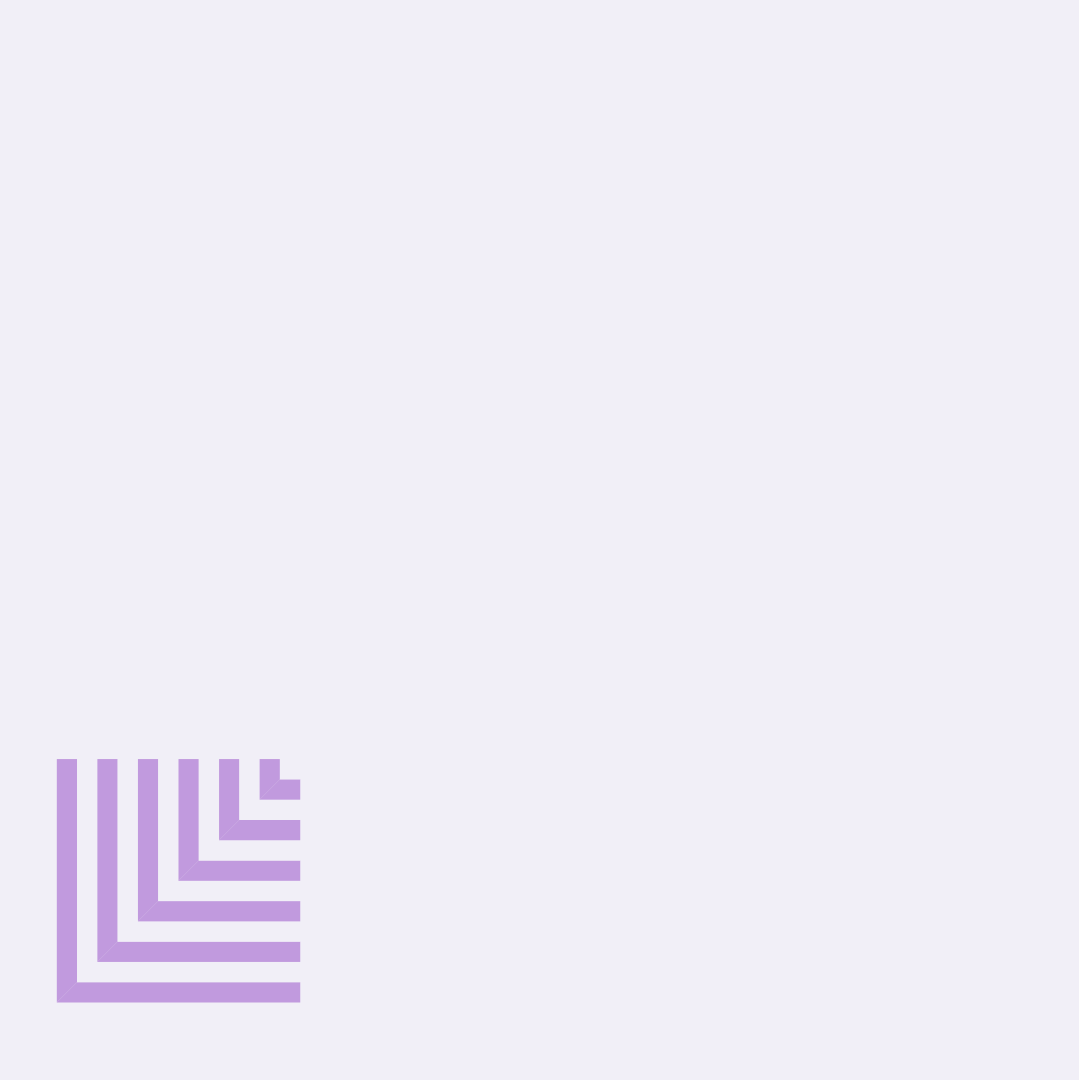MUSEO DEL PRADO: IDEOLOGÍAS Y PATRIMONIOS. #INVITADAS
Ana DMatos
¿Qué hay detrás de la polémica desatada en torno a la exposición en el museo del Prado: Invitadas. Fragmentos sobre mujeres, ideología y artes plásticas en España (1833-1931)? Lo primero que me sugiere esta exposición es que consigue su propósito. Esto es, explicar la misoginia de Estado, epicentro de disciplinamiento y horma para la mujer. ¿Qué consiguieron las mujeres que se saltaron las normas? ¿Cómo las controló el patriarcado? Y es más, ¿cómo consigue controlarnos la cultura patriarcal hoy?
La exposición comenzaba con un cuadro tan deteriorado, que apenas se percibía su contenido. Lo mirabas y pensabas que lo podrían haber conservado mejor. Y uno hasta se preguntaría por qué este museo nos presentaba un cuadro tan mal tratado, para iniciar el recorrido expositivo. ¿Qué nos estaba diciendo con esta obra?
Este cuadro, que decía ser de la pintora Concepción Mejía de Salvador, ha resultado ser una falsa atribución, descubierta por la historiadora Concha Díaz Pascual. Gracias a ella, sabemos que pertenece a Adolfo Sánchez Megías, y su título es La marcha del soldado. Este lienzo fue retirado de la exposición, una vez comprobada su autoría. El lector lo encontrará documentado en la página 380 del catálogo.
Esta azarosa circunstancia me sugiere si no habría sido más interesante haber dejado la obra y empezar la exposición con la pintura de un pintor. Porque aunque el título de la muestra sugiere que se hablará de artistas femeninas, se hablará y mucho de la mujer vista por el relato del poder, que es masculino. Así, el cuadro Falenas de Carlos Verger Fioretti, elegido como presentación y comunicación de la exposición, identifica la femme fatale con el plano histórico, el iconográfico y el gusto de la época, y nos retrotrae todos esos valores al tiempo presente.
Este cuadro representa una escena nocturna, en un salón, con intensa vida social, donde el personaje principal, que da título a la obra, mira al espectador y nos abre un abismo emocional. El contexto y título sugiere la vida de aquellas mujeres que frecuentaban los círculos de la alta burguesía, cuyas puertas abrían su belleza, aunque con ello quedaran atrapadas en el papel de meretrices y acompañantes. Esto no es literatura. El crítico de arte J. Blanco Coris le dedicó unas líneas a esta obra donde señalaba que las ‘falenas’, mariposas nocturnas, se acercaban a la luz, y cegadas se daban mamporros contra las lámparas, donde además se achicharraban, haciendo una relación precisa de estas mariposas con las mujeres que nunca llegarían a nada en la vida, excepto a su mala fortuna. El autor del texto podría haber hablado de ellos, sujetos que atraídos por el poder y la belleza de mujeres intrépidas y liberadas, poseían alas que encantaban, similares a las voces de sirenas. La historia la podemos contar como queramos. Pero el poder va a normalizar determinadas situaciones, miradas, conductas bajo sus formas de control, siendo la más inquietante y eficaz, la que hace uso del cuerpo y del sexo, presentándose como natural.
Esta exposición, seria y eficazmente trazada, habla del poder normativo. No por accidente, la muestra cierra con Las vitrinas, de José Gutiérrez Solana, que representa a unas maniquíes con indumentaria goyesca, que el museo arqueológico expuso en 1898. ¿Por qué recurrir a esta obra con la que no se identifica la época de 1910, cuando fue pintada? La pintura sitúa el cuerpo dentro de las vitrinas. El maniquí es sujeto silencioso y objeto reutilizable. Presencia inconsciente de la mujer. Que junto a esa negritud no solo matérica, sino por su particular visión de España, presente en las obras de este autor, sugiere una España negra, aún ahora.
El espectador también podrá ver, a lo largo de la exposición, cómo el patriarcado tiene sus propios recursos para hacer que la desigualdad y el desequilibrio social se instalen en la sociedad, y queden justificados. Por aquí, la mujer es representada como sujeto que comporta el germen de los vicios, como la Soberbia de Baldomero Gili y Roig. Por allá, la mujer es el objeto de diversas miserias morales justificadas desde la misoginia, como esclavas por la pobreza, o al servicio de los deseos sexuales del hombre, como La esclava de Gonzalo Bilbao. Más allá, la representación de la mujer sirve de modelo descarnado para que la clase dominante use su cuerpo, El precio de una madre de Marceliano Santa María. No muy lejos están las mujeres ‘caídas’ por las consecuencias de sus actos y, marcadas de por vida –el varón se muestra no responsable en la procreación–, como Perdonar nos manda Dios, de Luis García Sampedro. La misma justificación educativa sexista aparece en La amiga, de Domingo Muñoz y Cuesta. Y hasta participamos de la erotización de las adolescentes, que fue bien visto socialmente, como La inocencia de Pedro Sáenz Sáenz. Por otro lado, la denuncia pública del abuso no solo estuvo mal vista, sino que la obra que lo denunciaba fue rechazada, como le ocurrió a El sátiro de Antonio Fillol Granell. En definitiva, la exposición descarna la doble moral que el Estado, la sociedad y la familia, el patriarcado, hombres y mujeres, marcaron para las mujeres y las mujeres artistas.
Si bien la desigualdad es bien conocida, tiene distinto peso si es defendida a través del Patrimonio del Estado, ese que conserva los valores que se han de transmitir a las sucesivas generaciones, ese que decide qué comprar, exponer, proteger y conservar, ese con el que transmite su ideología, ese que representa el poder, que es el poder. De ahí que el espectador en el aprecio de una serie de elementos formales como la luminosidad, el color, la composición, la pincelada, etc., también perciba, de forma consciente o inconsciente, los contenidos incluidos. Y hay muchos huecos llenos de misoginia en esta exposición, que sin una recontextualización, que no tiene, parece como si de algún modo se promoviesen esos mismos valores, que por un lado denuncia, y por otro asume inevitable. Y además, todo ello se produce en esta singular institución del Museo del Prado. Y lo hace en un contexto histórico nada desdeñable, porque la irrupción en la vida política de la ultraderecha fascista ha traído la explosión de sus valores más recalcitrantes. De ahí que estas obras enlacen bien con ese discurso político, y subrepticiamente queden adscritos. Para someter a una parte de la población, ésta debe de entender que ese lugar que se le deja, y no otro, es el suyo, debe quererlo, y debe saber que de saltarse las normas se caerá en desgracia. Todo ello está bien representado en las obras: ¡Desgraciada! de José Soriano Fort, La bestia humana de Antonio Fillol Granell y ¡¡Otra Margarita¡¡ de Joaquín Sorolla, entre otras.
¿Y qué decir de las obras de las artistas, pintoras y escultoras, que de eso va la exposición? Un gran número de obras expuestas corresponden a copias de obras de pintores, como Mona Lisa de Emilia Carmena de Prota. También miniaturas en las que destacaron muchas pintoras, como María Tomasa Alvarez de Toledo o Teresa Nicolau Parody. Las fotografías de Jane Clifford del Tesoro del Delfín, recientemente atribuidas a ella. Las pinturas de bodegones y flores, como las Frutas de Julia Alcayde y Montoya. Todos estos géneros considerados menores fueron un reducto donde pudieron realizarse las artistas, que fueron géneros considerados sin riesgo de competencia, poco menos que inútiles frente a los géneros importantes donde se jugaba el prestigio y el talento, como el de historia o el desnudo. En el género de historia cabe reseñar la obra Paso de una procesión por el claustro de San Juan de los Reyes, de Elena Brockmann de Llanos, de 1892. Singular es el Desnudo femenino de Aurelia Navarro, obra con la que obtuvo una medalla, en la Exposición Nacional de 1908. Es decir, sí que hubo artistas que se atrevieron con el reto de enfrentarse a otros géneros de trascendencia, no asociados a su sexo. Pero ¿por qué el Estado se negó a comprar la pintura de Aurelia Navarro si era un premio y el Estado tenía el compromiso de su adquisición?
Cabe suponer que si el Estado con su moral disciplinaba a las mujeres, no debía comprar una obra donde una de ellas se saltaba la norma que tenía que haber cumplido. Al no adquirir el lienzo, el Estado ni la promocionó ni la respaldó y contribuyó indirectamente a la presión que tuvo que soportar la artista, que se saldó con el abandono de la pintura y su reclusión en un convento. Esta obra, inspirada en la Venus del Espejo de Velázquez, es un clásico en las poses del natural en las academias de Bellas Artes.
El escándalo de la doble moral lo tenemos por la comparación con otras obras presentes en la muestra. Por ejemplo, ellos, los pintores, podían pintar no solo los clásicos desnudos, en los que aparecen representadas las escenas mitológicas y religiosas, sino que también podían representar a mujeres esclavizadas y esclavas, cosificadas y forzadas a la venta, incluso no se escandalizaban con la pintura de prepúberes, en actitudes erotizadas destinadas a la mirada masculina, empezando por la del pintor.
En medio de esta oscuridad que transmite la exposición, de formas y contenidos, hay momentos muy luminosos, que corresponden a las películas realizadas por cineastas como Alice Guy-Blaché: La Fée aux Choux y Les résultats du féminisme, de 1896 y 1906, respectivamente, y Ferdinand Zecca: L’Amour à tous les étages, de 1904.
Con respecto a la escultura, los nombres se reducen drásticamente, ya que el proceso escultórico necesita más que espacio. De ahí que no haya muchos ejemplos en la muestra. Especial y dramático fue el caso de la artista Adela Ginés y Ortiz, de un talento singular, como puede apreciarse en Canto de victoria, de 1892, escultura que presentó a la Exposición Nacional de 1892, cuya primera versión fue en barro cocido, y por la que el jurado le otorgó una medalla de honor, que ella consideró injusta y rechazó. Y no puede extrañarnos que la considerara insuficiente. Esta escultura también puede interpretarse en un plano simbólico, negar, matar, rebatir, silenciar a quien te niega una y otra vez. En 1911 la donó al Museo de Arte Moderno, para evitar que se borrara su legado.
No puede sorprendernos que tantas desigualdades juntas, en una misma exposición, hayan hecho saltar todas las alarmas. Porque estas diferencias tan bien representadas están ‘activas’. Que nadie se extrañe. La desigualdad es una herida, siempre curtida, siempre reabierta. De ahí, que las imágenes no solo nos remiten a una época concreta, traen las conductas normalizadoras y disciplinadoras del poder a las estructuras sociales y políticas de hoy.
Por lo tanto, aunque el propio comisario de la muestra avise que esta exposición viaja al epicentro de la misoginia del siglo XIX, esta se mantiene viva en un segundo plano, junto a la ambigüedad que representa el hecho de ser invitadas, invitadas para celebrar, donde se supone agrado y positividad, pero es al mismo tiempo lo negativo y desigual. Si las artistas han de ser invitadas es porque ese lugar no les ha pertenecido ni les pertenece. Todo este malestar viene de lejos, por la multitud de exposiciones, en general, en nuestro país, donde la desigualdad relata la misoginia y la costumbre de rechazar a las mujeres artistas bajo los más variopintos pretextos. Pero para concretar en esta institución del Museo del Prado, habría que reseñar la gravedad de que en sus casi doscientos años de historia, no haya podido hacer más para restañar esta brecha discriminatoria, tan bien vista en la exposición, y a pesar de que el volumen de obras presentadas se acerca casi a la paridad. Al día de hoy, y no resumo, tenemos que apenas se han realizado exposiciones de artistas mujeres en el Museo del Prado: en 2016, tenemos una exposición dedicada a la pintora flamenca Clara Peeters; en 2017, la videoinstalación de la iraní Farideh Lashai, Cuando cuento estás solo tú… pero cuando miro hay solo una sombra; en 2019, La historia de dos pintoras Sofonisba Anguissola y Lavinia Fontana y con motivo de esta exposición se presentó Habitando ausencias de Maria Gimeno. Y la política de adquisiciones va por el mismo camino, ya que en los últimos veinte años, de las 673 obras adquiridas solo diez corresponden a mujeres, de las cuales siete son donaciones, cuyo cómputo en porcentaje es de un 0,4% de mujeres artistas.

Todo esto narra cómo es una institución patriarcal y cómo estamos atravesados, atravesadas, por un discurso que promueve la injusticia. Señalo esto porque durante varios días no he hecho otra cosa que pensar y repensar por qué esta exposición la he sentido propia, como si esos lugares emocionales me remitiesen a lo conocido, y de ahí a la protección. Porque todo lo no descrito, presente tras las obras, que mana de los talleres, que destila el aprendizaje, ya lo he vivido. Es más, les diría que la educación artística que recibieron esas mujeres fue bastante similar a la mía siendo estudiante. Donde la competencia con nuestros compañeros varones fue desleal, ya que ni estaban sordos ni eran ciegos, y en algún momento pudieron ver las desigualdades. Y hay que recordar que aunque las mujeres no fuéramos floreros, y existiese ese reconocimiento de “tu obra es tan buena que parece que la hubiese hecho un hombre”, aquello distaba de ser un elogio, que lo era, que recibíamos con la estupefacción de no saber ni que decir, una paradoja que te llevaba a pensar que tu obra era buena, pero que no podía ser tuya, de una mujer, luego si la había hecho una mujer no podía ser de una mujer, y si la mujer no era una mujer, ¿eras un hombre? Perplejidad que me pasaba a mí, en mis clases de modelado, que era compartida con alguna de mis amigas pintoras. Pero la frase era importante porque era una vía que nos incluía en su masculinidad.
Desconozco si la expresión ‘ser florero’, insulto que tuvieron que soportar algunas colegas de forma directa, para desencaje de todas, proviene del tiempo en que el bodegón era un género menor. Nunca sabrán el talento de sus estudiantes mujeres, tan obcecados como estaban aquellos profesores en defender su misoginia. Aquellos maestros que nos dieron clases, en su mayoría procedían de la antigua Escuela de Bellas Artes de San Fernando. Fueron reconvertidos de técnicos y maestros a profesores titulares y catedráticos de Universidad, un quebradero de cabeza para la propia Universidad, por sus disparatadas tesis y tesinas de convalidación. Esto sucedía en la década de los años 80, hace apenas 20 años. También parece que el olvido y el silencio se ha tragado la injusticia por la que pasaban las modelos en algunos departamentos, donde se las aprobaba para el trabajo, previo desfile por la pasarela. Las he recordado al ver a los viejos mirando a La casta Susana, de Francisco Maura y Montaner.
Es toda esta desigualdad, sin atisbo de respiro, excepto para respirar el mismo aire enrarecido, que me hace mirar en mi interior y preguntarme si al volver por estos espacios y rememorar a través de estas obras, el entusiasmo con el que creábamos, no fue sino una idéntica y confusa mezcla de emociones compartidas, en donde los extraños elogios, junto a otros que desplazaban nuestros méritos técnicos y creativos a nuestros cuerpos, estaban destinados a sembrar la frustración, en la confusión de la inocencia, la pasión del aprendizaje, la creación en sí misma. Fue en ese momento, mientras éramos felices, y no ahora, que aprendimos que siempre seríamos invitadas. A pesar del sacrificio y del esfuerzo titánico. Aquel ojo que nos miraba dejaba caer la injusticia, el mal en forma de semilla. Nunca buscaríamos el origen de tanto daño en el tiempo y los lugares de la felicidad, de la creación o del aprendizaje.
Tampoco pensaríamos, tan propensos como estamos a aceptar la costumbre, que en ese único desnudo masculino de la exposición, el artista hizo un cambio en la representación del clásico Eva y Adán en el paraíso. En esta obra, El primer beso, de Salvador Viniegra y Lasso, la figura masculina es la sensual, la que provoca, la que toma el control del conocimiento, o de la tentación desplazada. El brazo y la serpiente sobre el brazo de Adán, quedan convertidos en una unidad. Su mano sostiene, acaricia, coge despreocupado la carne, poder y extensión del falo. Y si el erotismo está desplazado al cuerpo de él, ¿por qué se sigue sugiriendo que es ella la que provoca?
He hablado del patrimonio histórico y de su misoginia, y me gustaría relacionarlo con lo que se ha denominado el patrimonio cultural del pueblo español, porque ambos patrimonios realizan conjuntamente la misoginia de Estado. Se complementan. Si el patriarcado busca la normalización de la violencia y la apropiación de los cuerpos –ya hemos visto esa violencia bien representada en la exposición–, habría que recordar ese año 2011, cuando el poder se permitió blindar por ley la violencia real contra los cuerpos esclavizados. Este ejercicio normalizador de la violencia, en su plano real, y también en el simbólico, nos afectan en profundidad. El cambio de legislación ocurrió mientras era Ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, y bajo el pretexto de cultura se firmó una sentencia de violación de los derechos más elementales, el atentar contra la vida y actuar con la crueldad más despiadada contra un ser vivo. Aquel texto que se firmaba consideraba que la tauromaquia era “una disciplina artística y un producto cultural”. La tauromaquia, gracias a la pedagogía de la crueldad, tan instalada en el seno de nuestra sociedad española, traspasaba su inscripción, del Ministerio del Interior al Ministerio de Cultura. Dos años más tarde se aprobaba una ley que regulaba la tauromaquia como patrimonio cultural. Se señalaba el patrimonio común de todos los españoles y que el arte de lidiar es una “expresión relevante de la cultura tradicional del pueblo español”. Por lo tanto, el Estado tenía, y tiene, el deber de conservarlo, protegerlo y promoverlo. Al igual que las obras de arte, ese patrimonio iba a ser conservado. Cito este hecho porque quiero hacer una relación entre este bien patrimonial y la imagen de una de las pinacotecas más importantes del mundo. Ambos, la tauromaquia y la riqueza que se conserva en el museo del Prado son el Patrimonio Español, uno histórico y otro popular. Están trenzados y participan de la misma misoginia. Ambos hablan de la cultura de España y de la violencia. Ambos tienen una colosal repercusión en la sociedad en sus dos planos, el real y el simbólico. La violencia real o simbólica asumen el mismo principio y quedan fusionadas. La instauración de la cultura de la sangre muestra al sujeto héroe que se enfrenta a la bestia. Y en su relación con el museo me recuerda la figura del genio, dos constructos que señalan la masculinidad, la capacidad de control y el dominio del hombre. Es decir, el sometimiento real y representacional es una costumbre universal compartida en ambas instituciones.
Finalmente, me gustaría creer que este despliegue expositivo podría ser una buena oportunidad para que el propio museo se enfrentase y confrontase sus certezas, empezando por pelearse con sus propias insensibilidades, con aquello que es definido como patrimonio, y sus concurrencias en la posición de dominio y abuso, sufrimiento, desigualdad, injusticia y violencia. Los problemas son graves y apuntan al planteamiento de una cultura atravesada por el mandato patriarcal, capaz de blindar la violencia hasta con las leyes. De ahí que nos preguntemos por la necesidad de que las instituciones culturales sean revisadas, reestructuradas y reconstruidas desde sus cimientos, para que ninguna cultura, o a lo que se le llame cultura, pueda ser un motor para herirnos o insensibilizarnos. Como argumento, la utilización y justificación de la cultura, pasada y presente, para la promoción de la violencia, la desigualdad o la crueldad, real y simbólica, es amoral. Esta exposición: Invitadas. Fragmentos sobre mujeres, ideología y artes plásticas en España (1833-1931) pertenece a esta política descrita. Y ardua política es tener que rebelarse contra este aparato hegemónico del poder patriarcal.