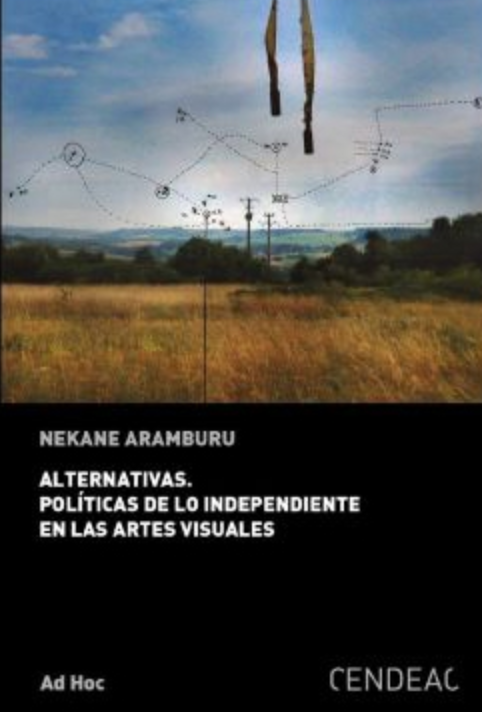
Contra los grandes relatos hegemónicos de la historia del arte. Un proyecto de Nekane Aramburu
Menene Gras Balaguer
Nekane Aramburu publicó a finales de 2020 un volumen de más de seiscientas páginas, cuyo contenido se recoge bajo el título Alternativas políticas de lo independiente en las artes visuales, editado por CENDEAC en la colección AD HOC, donde trata de romper esquemas para poner en valor una información que no suele ser tenida en cuenta para las historias del arte oficiales. El proyecto que ella empezó hace años, cuando en 2010 inició el proceso de ordenación y catalogación documental de espacios independientes y colectivos de artistas, ha culminado en este libro de consulta que nos permite apreciar la multiplicidad de relatos que tejen la historia y merecen tenerse en cuenta para acceder al conocimiento de lo que está pasando en un presente que es expresión del pasado y anticipa a su vez el futuro desarrollo de las prácticas artísticas. Ahora mismo no hay un centro ni un único saber. Este punto de partida está en el origen de este libro, basado a su vez en la experiencia personal cuando creó en los años 90 la RED ARTE, mediante la cual reunió y puso en contacto espacios y colectivos independientes, que desde su aparición una década antes de que esto sucediera nombrándose como tales, aunque existieran desde hacía tiempo, fueron relegados a la periferia del sistema del arte y al margen de la historia.
La ausencia de reconocimiento por parte de los historiadores contemporáneos durante mucho tiempo contribuyó a perpetuar su indefinición y su separación de las historias del arte y de la historia en general. Aramburu ha desarrollado intentos sucesivos para dar visibilidad a estas organizaciones que agrupaban a artistas y otros agentes del mundo del arte, como el proyecto Archivos colectivos (2010), en los que reunió testimonios directos de su aportación. El objetivo según su autora, más allá de visibilizar la evolución de los espacios independientes era poner sobre la mesa una reflexión respecto a los modelos de gestión de las artes visuales y cómo han ido evolucionando en función de las dinámicas sociales y políticas bajo el impulso de la sociedad civil que construía aquellos sistemas de emergencia y capeaba temporales como podía. Para conseguirlo, propuso escuchar todas las voces y hacer las correspondientes grabaciones orales en video para disponer de un material en vivo, sin filtros, cuyo testimonio podía ser muy valioso, como fuente de información para los historiadores que, como ella, asumen la necesidad de reconstruir la historia, entendiendo que aquella permanece inconclusa dada la permeabilidad de todos los fenómenos que cualquier investigación de campo no puede dejar de ver conectados entre sí.
El libro recupera una experiencia de más de cuatro décadas, en las que su autora ha compartido el interés por la descentralización y la liquidación del pensamiento hegemónico en este terreno con la dirección de espacios e instituciones, como el Espacio Ciudad (1999-2010) y de Trasforma (1993-2003). Por último, la dirección del Museo Es Baluard (2013-2019), su experiencia más larga, le ha permitido confrontar relatos y poner en práctica el discurso o los discursos que se derivan de un pensamiento crítico, en la gestión de la programación y de la colección, al igual que en las estrategias para promover dinámicas que ponen en conexión lo público y lo privado, las organizaciones y colectivos de artistas independientes con el museo. ¿Qué es lo independiente? Su definición en el ámbito del sistema del arte se ciñe a una actividad privada auto-gestionada y autónoma, no dependiente de ninguna institución ni organización, ni tutelada desde el exterior, que destaca por su voluntad de innovación y experimentación. Pero más que esto, su defensa en apoyo de este tipo de asociaciones y colectivos es una reivindicación que exige que estas formaciones sean tenidas en cuenta en las historias del arte, no sólo porque participan decisivamente en el desarrollo de las prácticas artísticas y coexisten con las que la historia reconoce como tales, sino porque su aportación no se puede desdeñar ni pasar por alto, en cuanto son ellas mismas parte de la historia también.
No se puede dejar de mencionar que Nekane Aramburu presenta su libro como una caja de herramientas que pone al alcance de los lectores, a los que cree capacitar así para que accedan al pensamiento crítico que interroga los sistemas y los procedimientos que pueden ser de utilidad para armar dispositivos y conceptos a la hora de abordar los relatos que nos propone la historia del arte. Las herramientas que ella nos proporciona se encuentran perfectamente ordenadas en el libro que hace las veces de caja, de la que podemos extraer las que nos hagan falta para abordar cualquier tema o asunto relacionado con el objeto de su estudio. Lo que está claro desde un principio es que necesitamos la historia para conocer el pasado y nuestro presente, de ahí que en primer lugar argumente que el trabajo del historiador se debe entender como una acción que implica más bien co-historiar mediante la asociación de relatos procedentes de distintas fuentes, que se puedan reunir para un mismo fin, empleando una cierta metodología susceptible de abarcar la multiplicidad de expresiones y manifestaciones que se producen en un espacio tiempo dado generando el rizoma que se amplía sin cesar en todas direcciones, como las raíces de un árbol antiguo. Observar el crecimiento de esas extensiones que el fenómeno favorece ayuda a comprender que es necesario asumir la incertidumbre sintomática que se revela en aquella historia que se desmarca del discurso único y oficialista que se suele imponer supuestamente en beneficio de una economía del saber. Los sistemas de dominación se amparan con los discursos únicos en todos los ámbitos de actividad y más aún en la esfera de las prácticas artísticas donde el mercado y los fondos de inversión tienen una repercusión silenciosa, dejando que el discurso estético se adapte a sus criterios. Las herramientas que nos ofrece la autora de este libro son útiles para todos los agentes del sistema del arte que estén dispuestos a aceptar la necesidad de repensar la historia del arte para poder acceder al conocimiento de lo que sucede en tiempo real, los antecedentes de lo que ha ocurrido y anticiparse a lo que sucederá. Hablar de historia y de historias es fundamental cuando se trata de narrar evitando que esta práctica sea un ejercicio de dominación, cuya peligrosidad está más que demostrada en todas las materias o disciplinas. La historia se impone cuando parte del relato único y propicia una interpretación también única, que favorece el abuso de poder y el autoritarismo.
La historia ha de ser, por el contrario, una construcción coral que pueda incorporar cualquier tipo de relatos susceptibles de abarcar todas aquellas dimensiones de la teoría y la práctica artística de un momento particular que aportan la narración oral y escrita al igual que la información que se deriva de las diferentes acciones protagonizadas por colectivos o individuos que se relacionan con el sistema del arte. Nekane se refiere a su vez a las múltiples historiografías experimentales e inclusive a los relatos apócrifos para poder acceder a la complejidad de manifestaciones que coexisten entre sí sin conocerse. Para ella, las esferas alternativas son permeables, mutables, mestizas, ubicuas y supervivientes, pero su invisibilidad no deja ver lo que esos colectivos que las ocupan pueden anticipar. La coexistencia de lo institucional y lo alternativo es un hecho y su mutua contribución debe hacerse constar para que se reconozca su papel mutuo. Para alcanzar este objetivo propone acabar con el sistema piramidal del sistema del arte demostrando su inoperancia, en defensa de la horizontalidad cuyo equivalente es la transversalidad. Eso implica la deconstrucción de la historia oficial para una nueva construcción que ponga en conexión a todos los agentes del sistema. Para ella, adolecemos de trabajos académicos y estudios rigurosos para subsanar la ignorancia con respecto a aquellos relatos e iniciativas que ya se pusieron encima de la mesa en el proyecto editorial Desacuerdos. Sobre arte, política y esfera pública en el Estado español iniciado en 2003, en el que ella trató de crear una cartografía contra hegemónica, proyecto en el que no dejó de trabajar hasta la publicación en 2010 de Historia y situación actual de los colectivos de artistas y espacios independientes en el Estado español (1980-2010). La otra historia. La publicación de su último libro, Alternativas. Políticas de lo independiente en las artes visuales (2020) abarca las cuatro últimas décadas de un fenómeno plural donde demuestra la necesidad de seguir investigando términos y definiciones, movimientos, asociaciones y colectivos que se reconocen como alternativos en todos los sentidos y acepciones del término. La información sesgada o escasa que procede de estas estructuras, su fragilidad o sus debilidades, en muchos casos sin los recursos para archivar los materiales que facilitarían lo que ella llama co-historia, hace necesario fomentar la investigación académica sobre los sistemas paralelos que coexisten en el ámbito de las artes visuales. Co-historiar implica para su autora y promotora compartir y consensuar fuentes de información y relatos, cuya procedencia apunta a sus protagonistas en primer lugar y a continuación a los contextos o circunstancias históricas que se revelan indispensables para su comprensión y el papel que han desempeñado en las historiografías contemporáneas.
Ser alternativo no implica aislamiento, porque prácticas y colectivos están vinculados de una manera o de otra a los diferentes circuitos del arte contemporáneo. Nekane Aramburu dice tras definir el término y sus usos, que no obstante todo está interconectado de manera que tanto las industrias culturales como las pequeñas estructuras de investigación artística minoritarias se encuentran irremediablemente vinculadas al devenir de otras prácticas, disciplinas y factores globales externos. El libro se divide en cuatro grandes apartados: Aproximación a una tentativa de nueva escritura (1), Independiente, Alternativo, Autónomo, Autogestionado (2), La gestión paralela en el Estado español (3) y Nuevos focos e hipótesis (4). Sobre el primero de ellos, me he referido al principio de este texto tratando de dilucidar en qué consistía esta nueva escritura a la que la autora se refiere identificando su objeto con la construcción explícita de un relato de relatos inclusivo, que trata de abarcar todos aquellos fenómenos relacionados entre sí cuando se trata de narrar la historia del arte y de los sucesivos movimientos artísticos sea cual sea el período que se quiera abordar. No se trata sólo de completar una visión del mundo del arte más flexible ni más amplificada, sino de investigar las prácticas artísticas correspondientes, asociando su estudio a la sociología de las respectivas organizaciones, sea cual sea el formato que adopten colectivos, movimientos o grupos alternativos e independientes, su mayor o menor radicalización política y los discursos estéticos que dilatan sus manifestaciones respectivas.
En el segundo apartado, se plantean las definiciones de los términos al uso para identificar lo independiente, lo alternativo, lo autónomo y lo auto gestionado a modo de introducción general para acotar el tema de la investigación que se lleva a cabo y avanzar en la identificación de la institución arte, de lo que significa ser alternativo en cada circunstancia y nuevo contexto, de los espacios y no espacios donde residen los colectivos o individuos que representan lo independiente. Aquí no sólo se aborda a los denominados artistas, sino también a todos los agentes del sistema del arte, que no pueden quedar excluidos de lo que sucede en este terreno. El trabajo de campo atraviesa todo el libro, pero yo diría que, de una manera muy particular, en el tercer apartado, el más extenso, donde se desarrolla en profundidad la propuesta que se hace en la introducción para acompañar la investigación de las últimas cuatro décadas, donde los temas de género se incorporan deliberadamente con el ánimo de hacer explícita su integración en el objeto de este estudio. Remontándose hasta la aparición de modelos primigenios, agrupaciones y proto-alternativas, teniendo en cuenta su papel en tanto que impulsoras de un sistema organizado y que se desarrollará sobre las bases de las Reales Academias de Bellas Artes, los Círculos artísticos y de Bellas Artes, ateneos y universidades populares La autora parte de la importancia de movimientos e instituciones académicas para estimular la institucionalización y normalización que están en el origen de una puesta en valor del en cada etapa o período histórico desde 1936 hasta la actualidad. Cartografiar todos los fenómenos asociados entre sí en un tiempo cronológico y en un espacio con sus circunstancias implica circunscribir los hechos en su geografía. Para ella, la evolución de las Alternativas y Encuentros que se suceden desde la segunda mitad del siglo XX y sobre todo a partir de los años 70 y 80 del siglo pasado se debe plantear explorando el medio donde tienen lugar. De ahí que tenga en cuenta paso a paso su desarrollo en todas las Comunidades Autónomas y haciendo observar cómo se conectan entre sí los episodios y acontecimientos que ocurren en cada una de ellas, dejando un espacio para las cartografías de las dos primeras décadas del siglo XXI en las que las redes sociales desempeñan un papel trascendente como es sabido. Por último, en el cuarto apartado, expone las hibridaciones de nueva generación, para abarcar los nuevos modelos de gestión, la figura del mediador, y bajo el epígrafe de geografías mutantes hace referencia no tanto a la geografía física cuanto a la geografía cultural dando cobertura sí al medio, modo y lugar, pero también a la relación de esos colectivos o grupos no institucionales con lo institucional, sea desde la perspectiva de futuras fusiones como de las sucesivas fricciones que siguen marcando la oposición y el debate. La amplitud del volumen que he tratado de describir someramente hace de este estudio un libro de consulta imprescindible por la información que contiene y cómo se plantea, así como por el procedimiento empleado para abordar su relato desde la multiplicidad y la ausencia de centro. Pero, quizá lo más importante es aprender con su autora a des-historiar el saber recibido para poder construir una historia más real e inclusiva y acceder así a un conocimiento del que las historias oficiales suelen privarnos y que no obstante necesitamos para comprender el presente y anticipar el futuro.
Nekane Aramburu, Alternativas. Políticas de lo independiente en las artes visuales. CENDEAC | Centro de documentación y estudios avanzados de arte contemporáneo, Col. Ad Hoc/35, 2020.













