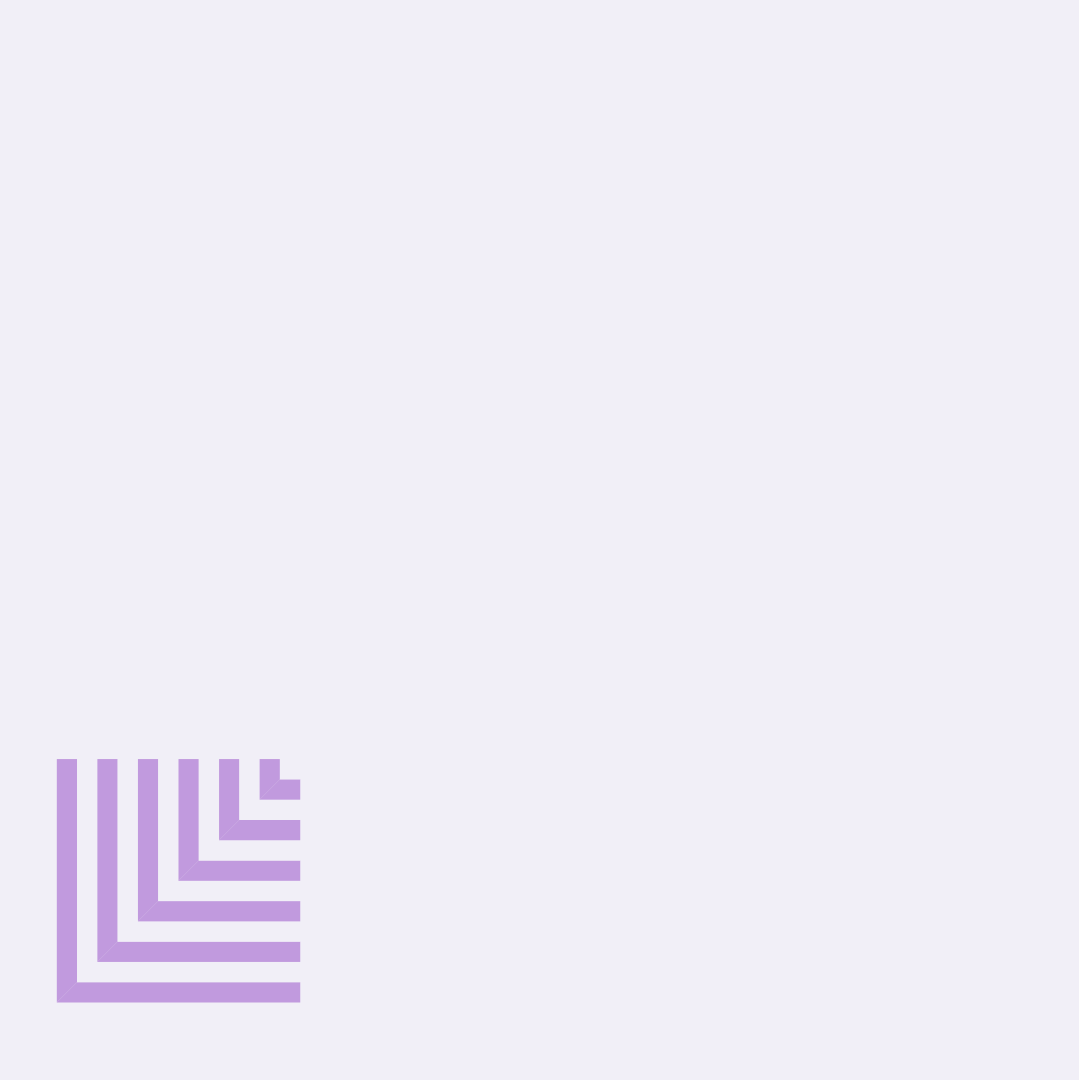VIRGINIA WOOLF, ESCRITOS SOBRE ARTE, ed. La Micro, Madrid, 2022. 110 pgs.
Rocío de la Villa
Como si fuera otro relato de Virginia Woolf (1882-1941) en el que echa en falta a mujeres en las instituciones, la faceta de la autora como crítica de arte ha pasado prácticamente desapercibida hasta ahora. Estos textos, publicados en periódicos, revistas y catálogos entre 1920 y 1934, habían quedado desperdigados entre los volúmenes de sus obras completas, hasta su reciente reunión en Oh, to Be a Pinter!, rápidamente traducida bajo el título más sobrio Escritos sobre arte. Por eso, es casi inexplicable que en la versión en español se haya eliminado la introducción de Claudia Tobin que, si se juzgó demasiado británica, tendría que haber sido sustituida por una hispana. Esa carencia contrasta con una edición muy cuidada, traducida por Olivia de Miguel, anotada y bien ilustrada, donde podemos ver la mayoría de pinturas de las que nos habla Virginia.
Varios de estos ocho textos comienzan, como otros relatos de Virginia, a partir de la narración de sus propias experiencias cotidianas en paseos y visitas, compartiendo también sus monólogos interiores y esa fina ironía característica que desbarata con aparente ligereza pero de un plumazo las convicciones arraigadas en usos, modos y muros de la cultura. Así, al llegar a una exposición en la National Portrait Gallery se lamenta de la ausencia del rostro de Harriet Taylor Mill, de soltera Harriet Hardy, decisiva para la reivindicación de los derechos de las mujeres y tan influyente sobre su segundo marido John Stuart Mill, quien firmó La esclavitud de las mujeres. Y al afrontar una exposición en una galería, como mujer, le suscita la siguiente reflexión sobre la relación entre mujeres y arte: “aunque desde hace cientos de años se admite que las mujeres vienen desnudas al mundo, hasta hace sesenta años, se sostenía que, para una mujer, mirar la desnudez con los ojos del artista y no simplemente con los de una madre, esposa o amante, corrompía su inocencia y destruía su domesticidad. De ahí, la extrema actividad de las mujeres en la filantropía, la vida social, la religión y todas las actividades que requieren ir vestido”.
Coherente, defiende a las pintoras del vanguardista London Group, Thérèse Lessore y Vanessa Bell, su hermana mayor, a la que incluye en una reseña junto a Picasso y Sickert y en otro texto junto a Berthe Morisot y Marie Laurencin, prologándole también más de una exposición. Sin duda, la familiaridad con el proceso creativo de su hermana, que se casaría con el crítico de arte Clive Bell, sitúaba a Virginia en un lugar peculiar dentro del grupo de Bloomsbury, que ambas contribuyeron a formar, y en el que en 1910 ingresaría el pintor, y destacado comisario, crítico y teórico de arte Roger Fry, referente para Woolf en el texto más extenso dedicado a la pintura narrativa de Sickert en el que, recreando una tertulia, se defiende el modelo cezanniano como origen de un posimpresionismo que no distingue entre formas y elementos decorativos. Ante todo, es el color lo que define a la pintura.
Precisamente, la relación entre pintura y literatura es una de las obsesiones que atraviesa estos textos de Woolf, persuadida de la necesidad de su especificidad para ambas; y, al tiempo, motivada por las imágenes para llevar a la literatura más allá: transformándola en una literatura menor, según la interpretación de Deleuze. En “Cuadros” (1925), Virginia sitúa a la literatura como el “arte más sociable e influenciable de todas” y la reconoce en su época “bajo el dominio de la pintura”: ante las imágenes, los escritores intentan llevarse como botines los secretos de la pintura, intraducibles.
De hecho, subrayando su importancia para la gestación de la propia literatura de Virginia Woolf, como ha estudiado Liliane Louvel, la pintura da título a algunos de sus relatos cortos, así como en ellos son frecuentes los recursos ópticos como los espejos, las reflexiones meta artísticas y sobre la historia del arte. Sin olvidar a la pintora Lily, una de las protagonistas de su novela Al faro (1926).
Por último, esta pequeña antología recoge dos interesantísimos textos distanciados en una década, “El cine” (1926) que anticipa la necesidad de la imagen-tiempo en términos deleuzianos para su necesaria especificidad. Y “El artista y la política” (1936), donde se desgranan las diversas posibilidades de relación e inevitablemente Woolf se compromete en una época polarizada entre fascismos y comunismo con la supervivencia del arte y del artista.