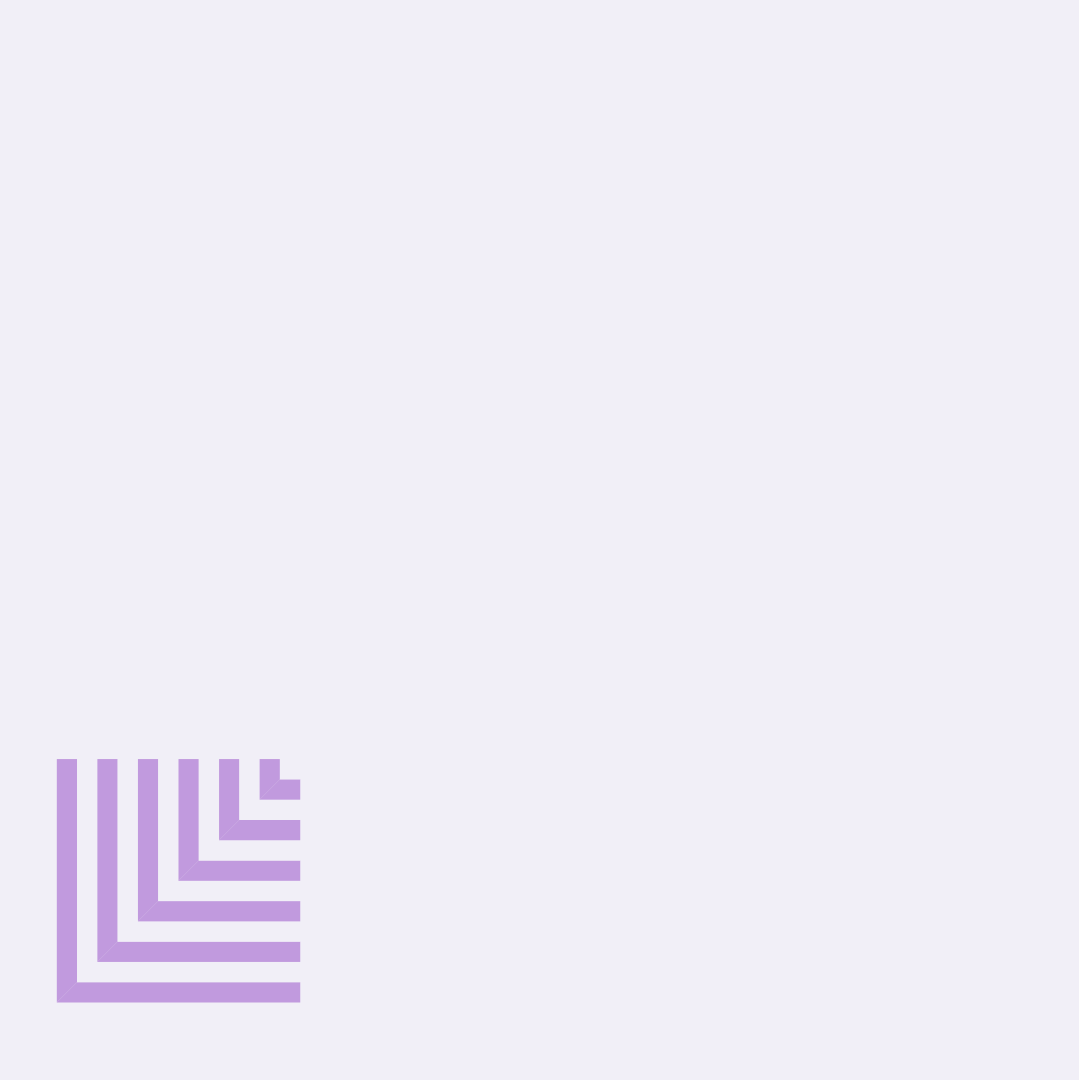PÁLIDAS … Y A LA ESPERA. ESTEREOTIPOS FEMENINOS EN EL ARTE
Carmen Pena
Pálidas…
Con la industrialización la burguesía fue imponiendo el desplazamiento de las mujeres al hogar, a la vez que el hombre se responsabilizó del sustento familiar, modelo este hegemónico que se iría extendiendo a las otras clases sociales. Este sería un hecho definitivo para otorgar el control económico al varón dentro de la familia: llevar el sueldo a casa le dio a él un poder extraordinario sobre la esposa, que quedó sentenciada a realizar las tareas propios de la maternidad, los trabajos del hogar y atender a todas las necesidades primarias de la familia a fin de reproducir la fuerza de trabajo de los varones, una labor que no se valoraría económicamente jamás.
Con todo ello el matrimonio se habría de convertir definitivamente en una necesidad perentoria para la fémina – y no sólo por causas amorosas- pues las que no se casasen quedaban desprotegidas económicamente, salvo que fuesen ricas por herencia o por extrema necesidad se vieran obligadas a trabajar en ínfimas condiciones laborales, y en numerosos casos dedicarse a la prostitución.
Pero las mujeres enmarcadas en la cultura burguesa y puritana para conseguir el objetivo matrimonial habrían de hacerlo con un recorrido indirecto, por medio de estrategias que no ofendiesen al establishment: una de las tácticas adoptadas, tal vez la más hipócrita, era aquella en que la chica debía mostrarse frágil y débil para dar al hombre el papel de fuerte y protector.
En esta línea, una de las artes que irían prosperando sería la del desmayo de ella, un reclamo para el varón, que acudía a impedir el derrumbamiento de la dama con brazo firme en torno a la delicada cintura. En el límite de aquellos modelos lánguidos se situó el de la mujer enferma, en ocasiones de una incierta enfermedad tildada de consunción, especie de forma de suicidio por autosugestión aguda. Todo aquel constructo de género se iría incorporando al inconsciente social, de manera que gran parte de estas fragilidades femeninas enfermizas acababan siendo auténticas: sintiéndose la mujer necesitada de la protección del hombre encarnó con frecuencia ese papel, hasta convertirse en numerosas ocasiones en una físico dependiente real, que recibió el apelativo de sexo débil. Lo cierto es que la real o impostada debilidad de las mujeres adulaba la supuesta fortaleza varonil, era un gancho, un anzuelo efectivo que los confirmaba en su papel dominante, además de potenciar su rol paternal, cayendo el sexo fuerte en esa sutil redcon frecuencia. Este reclamo habría de alcanzar su culminación en el romanticismo literario con ejemplares como el de la amante tísica: véase La dama de las camelias.
Este estereotipo pasó a plasmarse en variados ejemplos de retratos femeninos, en unos de manera obvia, en otros emboscados en metáforas de color o de forma, identificados con aquel ideal femenino. Como consecuencia, la crítica de arte lo asumió en los términos que había impuesto el pensamiento de la época: el gusto estético y creativo introyectó ese estereotipo proyectándolo en números ejemplos. Las transposiciones plásticas de ese modelo de feminidad se produjeron continuamente a lo largo de la historia de la pintura más allá del romanticismo, reforzándose en el fin de siglo antepasado con el gusto simbolista y modernista, pues en su ideario estético se asoció con frecuencia la representación de la mujer a la palidez, tono consustancial a la fragilidad y/o debilidad. Ejemplos de ello podrían ser la Isolda (1890) de Beardsley o el Atardecer trinitario (1891) de Maurice Denis.

El primero pinta en blanco a Isolda, este color, más allá de la evidente influencia japonesa en el modelo, se identificó con lo lunar, con la luna misma que recibe y refleja su luz en los paisajes nocturnos, pálidos, tildados por la crítica de arte como “femeninos”, una y otra vez; en lo que se refiere a cierta frágil elegancia la conseguiría el pintor mediante la pulsión nerviosa de la línea y la estilización. En cuanto a la obra de Denis tiene tanto de referencia al primitivismo flamenco como a los modelos de época, fundidos aquí con la magia encantadora y misteriosa también de lo nocturno.

Casi siempre que el color ha adquirido un papel esencialmente simbólico, lo femenino se representaría en un color y lo masculino en otro: recordemos las pinturas egipcias o sus esculturas coloreadas. Esta dualidad cromática se usó también en el simbolismo, fundiéndolo con los estereotipos decadentistas comentados: en El beso (1908) de Klimt ella casi aparece desmayada y lívida, con su pelo rojo de fuego, mientras él la besa protector representado en oscuro.

Pero este concepto dicotómico del color no se aplicó sistemáticamente, pues cuando la carga literaria descendía, inclinándose el artista hacia una representación realista centrada en los procesos técnicos de la pintura, la proyección del estereotipo disminuía, aunque más tarde reapareciese con cierta cadencia, incluso en el vanguardismo del siglo XX.
… y a la espera
Simultáneamente, con el asentamiento de la cultura patriarcal en la sociedad occidental arraigó la idea, ya adquirida anteriormente, de que la vida –la naturaleza- se presenta siempre bajo un doble aspecto: el masculino y el femenino. Con el carácter masculino se identificó el sentido de la transcendencia, lo espiritual, la razón, la voluntad, la conciencia y la fuerza de acción; mientras que con el femenino la identificación se haría con lo inmanente, lo carnal, lo sentimental y la pasividad. Prejuicios que desentrañó Simone de Beauvoir en El segundo sexo.
Dependencia y pasividad: con estos dos roles asumidos respondería la mujer al estereotipo femenino conveniente. Debía mostrar sumisión y ocultar sus iniciativas amorosas interesadas, pero todo ello manteniendo la gracia, el encanto, el atractivo de su sexo, por lo que la picardía se admitiría, pues convenía que fuera lista, pero no inteligente. Con todo ello se puso de moda la falsa actitud de la mujer a la espera.
Y aquellas pálidas mujeres se mostraban casi siempre en una actitud expectante, en la que se proyectaba la mentalidad conservadora y patriarcal, que habría de idealizar la convenida falta de iniciativa femenina, tanto en el terreno sexual como en el social e histórico. Hasta tal punto llegó a tener impacto tal estereotipo femenino que se le enfrentaría al anti modelo identificado con la mujer rebelde, revolucionaria, activa en iniciativas anti sistema, que diríamos hoy.

Los ejemplos en que la crítica ha asumido tal ideario son numerosos. Por elegir entre mil cito un comentario del crítico español de arte José Francés que comentando en un cuadro la actitud de la protagonista alababa a las que como ella esperan a los hombres, identificándolas con aquellas de espíritu sumiso que no participan en la lucha social: en concreto esto opinó sobre el cuadro Soledad del pintor catalán Joan Llimona, (publicado en la revista El año artístico de 1915 con motivo de su éxito en la exposición nacional, al describir como aquella estaba sentada en la arena de la playa, aguardando a que el mar le devolviera al hombre por él devorado. Tal gesto de espera lo identificaría con lo femenino de “bien”, pues su actitud la consideraba encomiable, como lo son la de aquellas obreras, las que en la ciudad llenan los talleres, las fábrica, y en los días de algarada no lanzan piedras ni blasfemias como los hombres sublevados, sino que ruegan por ellos en la paz sentimental de la estancia…: L´ esposa (1906) -precioso cuadro del mismo pintor catalán- con la señora de la casa cosiendo tras la ventana mientras espera al esposo, es el paradigma de aquel ideario.
Con ese concepto de lo femenino se identificó el más celoso patriarcalismo: con la guardesa del hogar, la que espera, la que no actúa en la historia, la que no debe jamás intervenir en acciones críticas frente al sistema establecido, ¡…a riesgo de perder su feminidad…!, terrible amenaza que late en toda la cultura de género patriarcal y que ha pesado enormemente sobre las mujeres, uno de los techos de cristal más difícil y duro de traspasar.

La conveniente actitud de la mujer expectante se repite en los modelos femeninos de la pintura, desde la serena y elegante Madame Recamier (1800) de David hasta todas las sugerentes y sensuales damas de la chaise longue. Buena parte de los pintores han elegido esa postura en sus retratadas, unas recatadas y modestas, otras provocadoras o sugerentes, pero todas a la espera de ser elegidas. Con las más descocadas o erotizadas entraríamos en otro estereotipos de diferente intencionalidad, muchas veces degradados para goce de los hombres, hasta el punto de fomentar la pederastia, como pudimos contemplar en la exposición de Las invitadas con el ejemplo de Crisálida (1897), obra de Pedro Sáenz Sáenz.
Volviendo al estereotipo de la mujer de bien que aguarda en el hogar sería asumido tanto por los pintores conservadores como por los vanguardistas. Picasso tomó los estereotipos de las pálidas en modernos retratos todavía inmersos en la estética simbolista y modernista, pero rompería con él en las señoritas de Avignon (1907), tanto en lo que se refiere al color como al gesto activo de las protagonistas: tomando el desnudo femenino como motivo para aunar la tradición clásica y las referencias a la escultura de los pueblos primitivos no sólo experimenta, formal y espacialmente con la descomposición geométrica de los planos, sino que los modelos explotan de vida y acción, desplegando los brazos, desperezándose, e integrando todos los colores simbólicos de lo femenino y masculino, acabando con la dicotomía. Claro que, aquellas señoritas eran prostitutas de un burdel de la calle de Avinyó en Barcelona, ambiente en que el estereotipo comentado no funcionó.
Coda final
La intensa palidez del maquillaje de Paloma Picasso había sido una sugerencia de su marido, para ponerla en contraste con los ojos inmensos y carbónicos que heredó de su padre. Y cuenta ella que aquel look se lo acabó de autoimponer cuando un verano, morena como un tizón, sus amigos la rechazaron horrorizados. Así nos sometemos las mujeres a los gustos masculinos, que finalmente quedan atrapados por nuestra naturaleza pálida y a la espera…